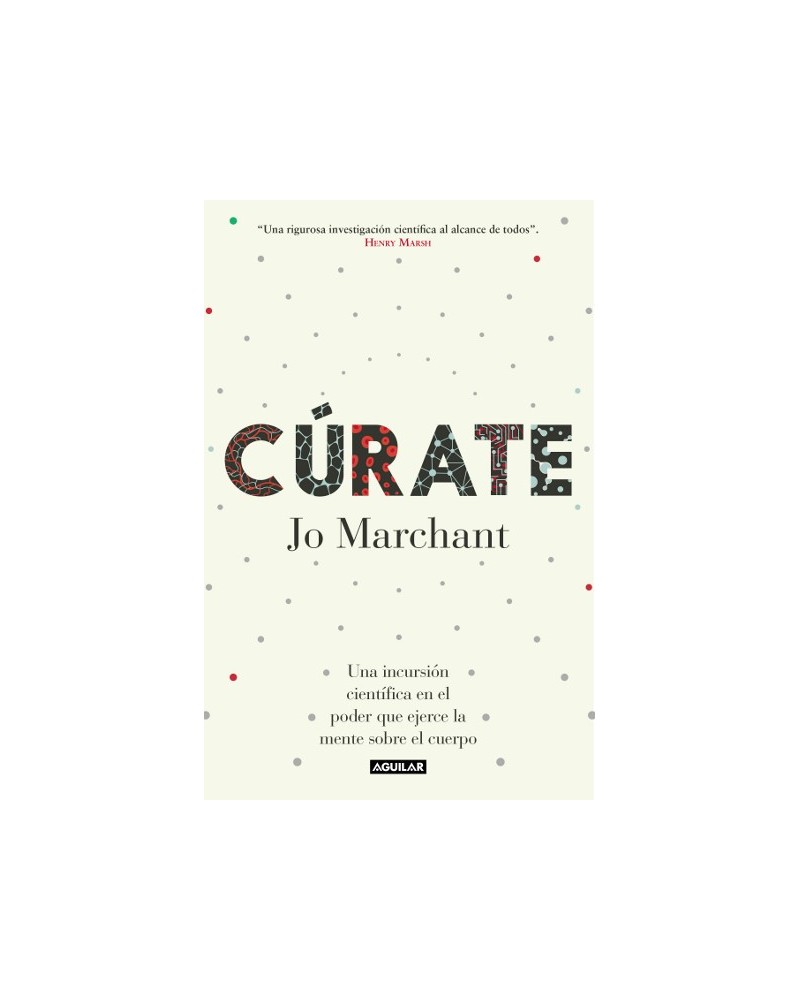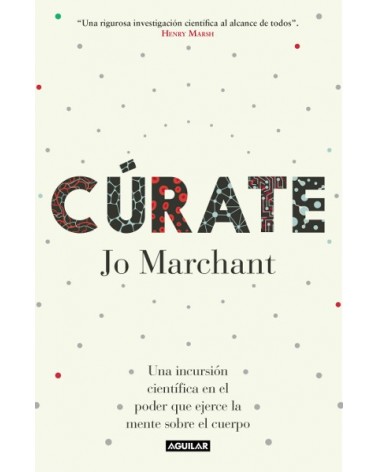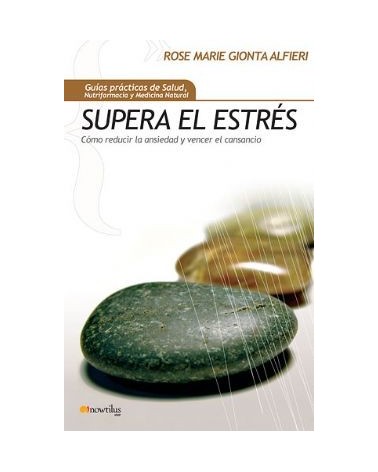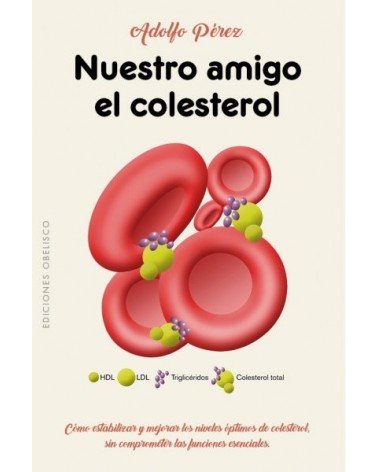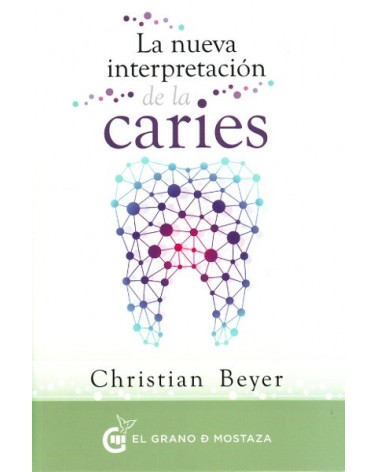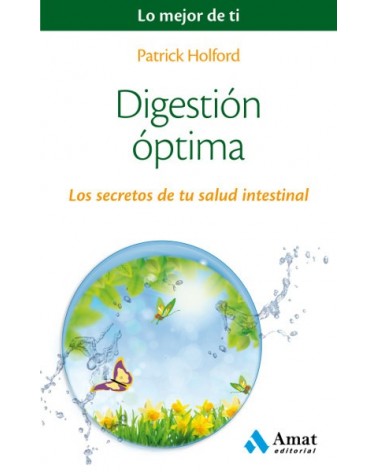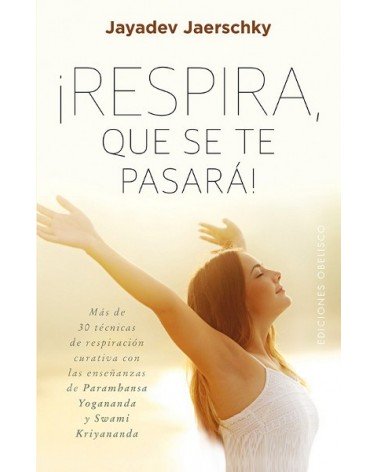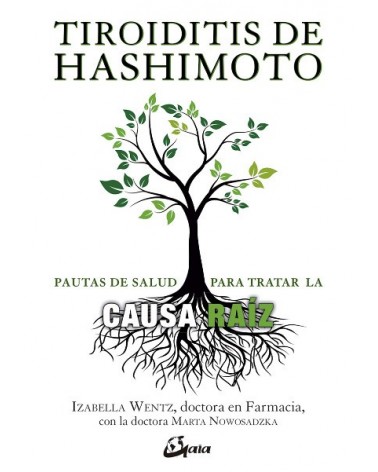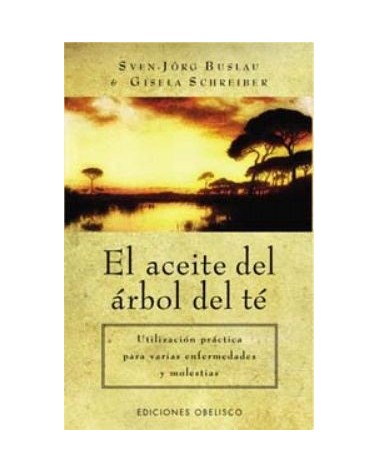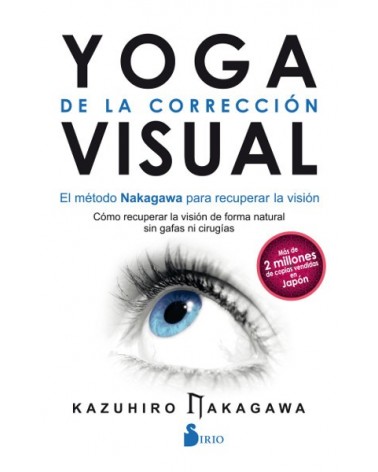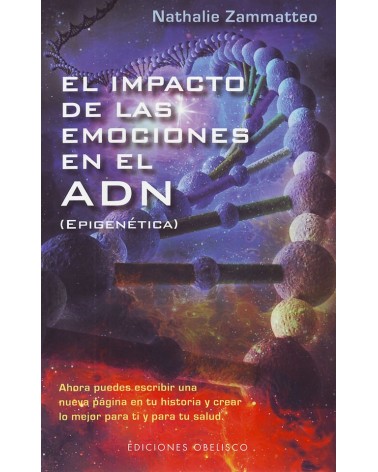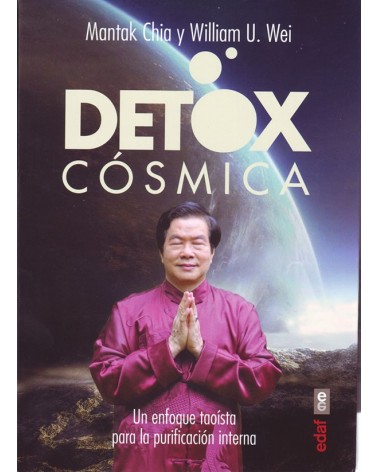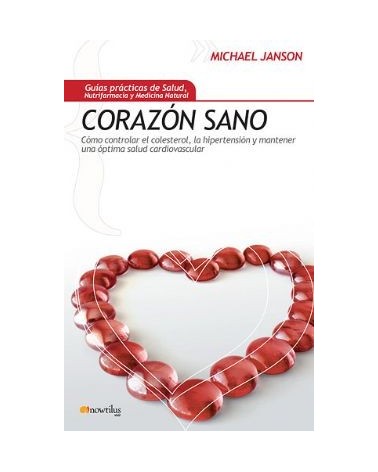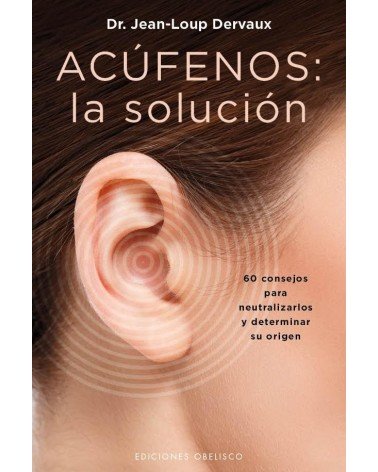Cúrate
Referencia: 9788403501867
Una incursión científica en el poder que ejerce la mente sobre el cuerpo
Este interesante libro lanza una mirada escéptica e indulgente hacia las nuevas disciplinas y metodologías médicas de índole psicosomática desmontando algunos mitos pseudocientíficos pero, al mismo tiempo, revela nuevos enfoques menos agresivos y más integrales para el cuidado de la salud y la prevención y el tratamiento de enfermedades.
¿Es capaz la mente de sanar el cuerpo?
La respuesta a esta pregunta genera controversia. La idea de los «pensamientos que sanan» ha sido utilizada por curanderos y gurús espirituales, pero tal y como se prueba en este libro existen investigaciones científicas, serias y rigurosas que muestran que nuestros pensamientos, creencias y emociones tienen efectos beneficiosos para nuestra salud.
La periodista Jo Marchant recorre en Cúrate algunos conceptos -la hipnosis, la meditación, los placebos o la visualización positiva- y los analiza fuera del ámbito de la pseudociencia. Basada en las investigaciones más recientes la autora analiza el potencial -y las limitaciones- de la mente para influir sobre nuestra salud y explica cómo se pueden aplicar estos hallazgos en nuestra vida diaria.
Best seller en The New York Times
Mejor libro de 2016 según New York Post
Mejor libro de ciencia de 2016 según New York Magazine
Mejor libro mente-cuerpo de 2016 según Spirituality & Healt
Mejor libro del año según The Sunday Times
Mejor libro del año según The Economist
Finalista del Royal Society Insight Investment Science Books Prize 2016
Reseñas:
«Cúrate va dirigido a todo aquel interesado en las últimas investigaciones relacionadas con el vínculo mente-cuerpo... Una lectura reveladora que intenta separar todo aquello que se rige por las emociones y los deseos de lo probado científicamente".»
Washington Post
Jo Marchant,
periodista científica y escritora, reside en Londres. Se ha formado como científica y tiene un máster en Genética y Microbiología Médica en St Bartholomew's Hospital Medical College y otro en Comunicación y Ciencia en el Imperial College, ambos en Londres. Ha trabajado en las revistas New Scientist y Nature y ha escrito sobre diversos temas como la inteligencia artificial o la arqueología marina. Sus artículos han aparecido en diversas publicaciones incluyendo The New York Times, The Guardian y la revista Smithsonian. Son frecuentes sus apariciones en radio y televisión, BBC, CNN o National Geographic, entre otros. Ha participado en numerosos enventos relacionados con el mundo de la ciencia y la cultura a lo largo del mundo. En 2009 su libro Decoding the Heavens obtuvo el Royal Society Prize en la categoría de libros de ciencia y en 2016 Cúrate fue uno de los best sellers de The New York Times.
- Formato, páginas: TAPA BLANDA CON SOLAPA, 448
- Medidas: 151 X 230 mm
Índice
Nota de la autora 11
Introducción 13
- Vamos a contar mentiras: por qué nada funciona 25
- Una idea excéntrica: cuando el significado lo es todo 55
- El poder de Pavlov: cómo entrenar al sistemainmunitario 85
- Luchar contra la fatiga: el no va más en evasiones 111
- En trance: imagina que tu intestino es un río 137
- Repensar el dolor: por el cañón helado 165
- Habla conmigo: por qué los cuidados sí importan 191
- Lucha o huida: pensamientos que matan 221
- Disfrutar del momento: cómo cambiar nuestrocerebro 255
- La fuente de la juventud: el poder secreto de teneramigos 285
- Chispas eléctricas: nervios que curan 317
- En busca de Dios: el verdadero milagro de Lourdes 349
- Conclusión 383
- Notas 407
- Agradecimientos 439
Introducción
Mi nueva amiga me miró con desdén. «Nada que sea mensurable», me espetó, como si le pareciese un poco boba por no entender que sus propiedades curativas se deben a una esencia indefinible que está más allá del alcance de los científicos. Y con esas palabras me pareció que resumía a la perfección una de las principales batallas filosóficas que libra la medicina actual.
Por un lado se amontonan los que abogan por la medicina occidental convencional. Son racionales y reduccionistas y se aferran al mundo material. Según su paradigma, el cuerpo es como una máquina. La mayor parte de lo que son pensamientos, creencias y emociones no entran a formar parte del tratamiento de una enfermedad. Cuando una máquina se rompe, no nos ponemos a hablar con ella. Los médicos emplean métodos materiales —escáneres, análisis, medicamentos, cirugía— para diagnosticar el problema y reparar la pieza que se ha averiado.
Por el otro lado están todos los demás, podría decirse: los seguidores de la medicina oriental, antigua y alternativa. Estas tradiciones holísticas priorizan lo inmaterial ante lo material, a las personas ante las enfermedades, la experiencia subjetiva y las creencias ante los resultados de ensayos objetivos. En lugar de recetar medicinas físicas, los terapeutas dicen emplear acupuntura, sanación espiritual y reiki para aprovechar unos intangibles campos de energía. A los defensores de la homeopatía no les preocupa que sus remedios no contengan vestigio alguno del ingrediente activo, porque creen firmemente que, de algún modo, conservan un «recuerdo» indetectable de ese fármaco.
La medicina convencional sigue llevando la delantera en Occidente, pero millones de personas han adoptado la medicina alternativa. En Estados Unidos se habla habitualmente en televisión sobre las maravillas de la sanación espiritual y el reiki. Hasta un 38 por ciento de los adultos emplean alguna modalidad de medicina complementaria o alternativa (un 62 por ciento si incluimos rezar). Cada año se gastan cerca de 34.000 millones de dólares en ello,[1] con 354 millones de visitas a profesionales de la medicina alternativa (compárense con los cerca de 560 millones de visitas al médico de atención primaria).[2] En Londres, donde vivo, las madres suelen ponerles collares de ámbar a sus bebés con la creencia de que esa piedra preciosa tiene el poder de ahuyentar el dolor de dientes; mujeres inteligentes y formadas rechazan ponerles a sus hijos vacunas que son vitales y, como mi amiga, optan por tratamientos que, científicamente, carecen de todo sentido.
No es de extrañar que los científicos contraataquen. Escépticos profesionales de ambos lados del Atlántico —desacreditadores como James Randi y Michael Shermer, blogueros científicos como Steven Salzberg y David Gorski o el biólogo y escritor Richard Dawkins— denuncian con agresividad la religión, la pseudociencia y, en especial, la medicina alternativa. Se han vendido más de medio millón de ejemplares en 22 países del libro Mala ciencia, de 2009, en el que el epidemiólogo Ben Goldacre vapulea a quienes hacen mal uso de la ciencia para lanzar proclamas sin fundamento sobre la salud. Incluso cómicos como Tim Minchin y Dara Ó Briain se han unido a la causa y emplean sus chistes para hacer bandera del pensamiento racional y señalar lo absurdo de tratamientos como la homeopatía.
Sus seguidores se levantan contra la marea de irracionalidad mediante reuniones, artículos, actos de protesta y lo que el periodista científico Steve Silberman denomina «líneas trazadas en la arena para desalentar»,[3] como la petición firmada por cientos de médicos del Reino Unido para que el National Health Service (la sanidad pública británica) deje de gastar dinero en tratamientos homeopáticos. Según señalan muchos escépticos, los ensayos clínicos han demostrado que la mayoría de los remedios alternativos no funcionan mejor que un placebo (tratamiento simulado): quienes los usan están siendo embaucados. Son muchos quienes abogan por acabar con estos tratamientos de pacotilla. En lo que respecta a la salud, no hay nada que no puedan ofrecernos los tratamientos convencionales y fundamentados científicamente.
Yo soy totalmente partidaria de una visión racional del mundo. Creo apasionadamente en el método científico: cursé un doctorado en genética y microbiología médica y me pasé tres años investigando el funcionamiento interno de las células en uno de los principales hospitales de Londres. Opino que todo lo que hay en la naturaleza puede estudiarse de manera científica siempre que nos planteemos las preguntas adecuadas, y que los tratamientos médicos en los que depositamos nuestra confianza deben ponerse a prueba mediante ensayos rigurosos. Los escépticos tienen razón: si abandonamos la ciencia en pro de ilusiones y esperanzas es como si volviésemos a la Edad Media: ahogar brujas, practicar sangrías a la gente y rezarle a Dios para que nos libre de la peste.
Pero no estoy segura de que la respuesta sea descartar la medicina alternativa y ya está. En mi trabajo de periodista científica no solo me he topado con gente curada por la medicina moderna, sino con quienes no se han curado: pacientes cuya vida está destrozada por culpa de problemas intestinales o por la fatiga y a quienes, aun así, se los tacha de no padecer ninguna «enfermedad» real; gente que sufre dolor crónico o depresión a quienes se les prescriben dosis cada vez más altas de fármacos que crean adicción y provocan efectos secundarios pero que no resuelven su problema de fondo; pacientes de cáncer a quienes se les administran sesiones de tratamientos agresivos hasta superar con creces el punto en el que deja de existir ya esperanza alguna de prolongar su vida.
Y me suelo encontrar periódicamente con hallazgos científicos —que a veces llegan a los titulares pero que lo más frecuente es que acaben enterrados en publicaciones especializadas— que sugieren que determinados tratamientos intangibles e inmateriales pueden generar auténticos beneficios físicos. Los pacientes hipnotizados antes de una operación quirúrgica sufren menos complicaciones y se recuperan con más rapidez. La meditación desencadena cambios moleculares en lo más profundo de nuestras células. Y, como veremos en el capítulo 1 de este libro, el hecho de que un tratamiento no funcione mejor que un placebo no quiere decir que no funcione: el solo hecho de creer que hemos recibido un remedio eficaz puede provocar un efecto biológico más que notable. Esas madres que veo a mi alrededor, las que llevan brazaletes de ámbar y toman píldoras homeopáticas, no son ignorantes ni estúpidas: saben por experiencia que esas cosas ayudan de verdad.
Así pues, aunque me parece que los que abogan por la medicina alternativa están engañados por toda esa cháchara de la memoria del agua y los campos de energía sanadora, tampoco creo que los escépticos tengan toda la razón. Empecé a escribir este libro porque me preguntaba si estos últimos, junto con los médicos convencionales, no estarán dejando pasar un ingrediente vital para la salud física, una omisión que contribuye al incremento de las enfermedades crónicas y a empujar a millones de personas cuerdas e inteligentes a las consultas de profesionales de las terapias alternativas. El ingrediente al que me refiero es, por supuesto, la mente.
***
¿Has notado alguna vez el subidón de adrenalina cuando ha estado a punto de atropellarte un coche? ¿Te has excitado alguna vez con solo oír la voz de tu amante? ¿Te han dado arcadas al ver gusanos serpenteando en la basura? Si es así, entonces es que has experimentado la magnitud con la que el funcionamiento de tu mente es capaz de afectar físicamente a tu cuerpo. La información de nuestro estado mental ayuda constantemente a nuestro cuerpo a adaptarse al entorno, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Si vemos a un depredador hambriento —o un camión que se nos acerca— nuestro cuerpo se prepara para apartarse con rapidez. Si alguien nos dice que enseguida llega la comida, nos preparamos para una buena y relajante sesión de digestión.
Todo eso ya lo sabemos. Pero cuando se trata de la salud, la ciencia y la medicina convencionales tienden a ignorar o a restar importancia al efecto que ejerce la mente sobre el cuerpo. Se acepta que los estados mentales negativos como el estrés o la ansiedad son capaces de dañar la salud a largo plazo (pese a que incluso eso se discutía mucho hasta hace unas cuantas décadas). Pero la idea de que pueda ocurrir lo opuesto, que nuestro estado emocional pueda ser importante para protegernos contra la enfermedad, o que nuestra mente pueda tener «poderes curativos», se considera una extravagancia suprema.
La separación entre mente y cuerpo en la medicina occidental se le suele achacar al filósofo francés René Descartes. Los médicos de antaño, con poco con lo que trabajar más que con el efecto placebo, sabían de sobra que la mente y el cuerpo estaban interrelacionados. El médico de la antigüedad griega Hipócrates, a quien se suele considerar padre de la medicina, hablaba al parecer de «la fuerza curativa natural interna», mientas que Galeno sostenía en el siglo II que «la confianza y la esperanza hacen más bien que la medicina».[4]
Pero en el siglo XVII, Descartes diferenció dos tipos fundamentales de materia: los objetos físicos, como el cuerpo, susceptibles de estudio por el método científico, y el espíritu mental inmaterial, que en su opinión era un regalo de Dios y no podía estudiarse científicamente. Pese a que ambas formas de materia podían comunicarse (según Descartes, esto ocurría a través de la glándula pineal del cerebro), concluyó que existían de manera independiente: cuando morimos y dejamos de poseer un cuerpo, nuestro espíritu autocontenido sigue viviendo.
La mayoría de los filósofos y neurocientíficos rechazan hoy estas ideas sobre la dualidad mente/cuerpo y creen que todo estado cerebral —toda configuración física de neuronas— está intrínsecamente asociada con determinado pensamiento o estado mental, y que ambos estados nunca pueden separarse. No obstante, Descartes ha ejercido una enorme influencia en la ciencia y la filosofía posteriores. Los pensamientos subjetivos y las emociones se siguen considerando menos científicos —menos susceptibles de estudio riguroso e incluso menos «reales»— que las cosas físicas y mensurables.
En lo que respecta a la medicina, puede ser que los adelantos prácticos hayan arrinconado a la mente casi más que el debate filosófico. Los científicos desarrollaron instrumentos de diagnóstico como el microscopio, el fonendoscopio y el esfigmomanómetro, y en el París del siglo XIX, la autopsia. Antes de eso, los doctores diagnosticaban las enfermedades basándose en el relato que hacían los pacientes de sus síntomas; a partir de entonces pudieron empezar a basar sus conclusiones en cambios estructurales y visibles. La enfermedad ya no venía definida por la experiencia subjetiva del paciente, sino por el estado físico del cuerpo. Se ha llegado a un punto en el que si un paciente se encuentra enfermo pero el médico no es capaz de ver cuál es el problema, se lo trata como si no padeciera una enfermedad de verdad.
Otro alejamiento de la experiencia subjetiva se produjo en la década de 1950 con la introducción de los ensayos clínicos aleatorizados. Para evitar sesgos individualizados a la hora de probar nuevas terapias, ni los doctores ni los pacientes saben qué tratamiento se está administrando y los resultados se analizan mediante técnicas estadísticas rigurosas. La poco fidedigna experiencia humana se sustituye por números puros y duros.
Este podría considerarse uno de los conceptos intelectuales más importantes de los tiempos que corren y sus resultados han sido poco menos que milagrosos. Dotados de un método objetivo para determinar qué tratamientos funcionan, los médicos ya no se ven engañados por curaciones poco fiables. En general, la actual manera materialista de entender la medicina ha logrado resultados que poco distan de ser milagrosos. Ahora tenemos antibióticos para combatir la infección, quimioterapia para luchar contra el cáncer y vacunas para proteger a los niños contra enfermedades mortales, desde la polio hasta el sarampión. Podemos trasplantar órganos, diagnosticar el síndrome de Down en el útero y los científicos están trabajando con células madre para reparar tejidos dañados del ojo, el corazón y el cerebro.
Pero este paradigma ha tenido bastante menos éxito a la hora de evitar problemas complejos como el dolor y la depresión, o de cortar de raíz la aparición de dolencias crónicas como las cardiopatías, la diabetes y la demencia. Y ha hecho que médicos y científicos menosprecien gran parte de cómo funciona el cuerpo, algo que a la mayoría de la gente corriente le parece de sentido común. El apabullante protagonismo de lo físico —lo mensurable— ha marginado los efectos de la mente, más intangibles.
Ese punto ciego ha permitido que cualquiera se haya apropiado de la idea de que existen creencias o pensamientos curativos, desde gente con buenas intenciones hasta cínicos vendedores. Las pruebas científicas se ignoran o se distorsionan gravemente. Libros, blogs y webs de autoayuda proclaman cosas sumamente exageradas: que desactivar los conflictos emocionales cura el cáncer (Ryke Hamer, fundador de la Nueva Medicina Germánica), que nuestra mente puede controlar el ADN (Bruce Lipton, biólogo celular, en su libro La biología de la creencia) y que la enfermedad no puede existir en un cuerpo que tenga pensamientos armoniosos (Rhonda Byrne, en su superventas El secreto). Se vende que la mente es la panacea que puede curar nuestras enfermedades sin que tengamos que hacer esfuerzo alguno salvo ver el mundo de color de rosa.
Así que el poder curativo de la mente —o la falta de este— se ha convertido en un campo de batalla clave en la contienda general contra el pensamiento irracional. El problema es que, cuanto más intentan los escépticos desacreditar esas entusiastas declaraciones por medio de la lógica, las pruebas y el método científico, más aíslan a aquellos a quienes pretenden convertir a su causa. Al negar lo que a tanta gente le parece obvio —que la mente influye en la salud, que las medicinas alternativas sí funcionan en muchos casos— contribuyen a generar falta de confianza en la ciencia, cuando no un obstinado desafío. Si los científicos afirman que dichos remedios carecen de valor, eso lo único que demuestra es cuán poco saben los científicos.
¿Y si abordamos esto de un modo distinto? Si reconocemos ese papel que desempeña la mente en nuestra salud, ¿podremos rescatarlo de las garras de la pseudociencia?
Cuando me propuse escribir este libro, viajé por todo el mundo para indagar acerca de algunas investigaciones pioneras que se están llevando a cabo en este ámbito. Mi objetivo era localizar a aquellos científicos que nadan a contracorriente de la opinión general para estudiar los efectos que ejerce la mente en el cuerpo y que se sirven de ese conocimiento para ayudar a sus pacientes. ¿Qué es verdaderamente capaz de hacer la mente? ¿Cómo funciona y por qué? ¿Y cómo podemos aprovechar esos recientes descubrimientos en nuestra vida?
Empezaremos por el que tal vez sea el más puro ejemplo de la influencia de la mente en el cuerpo, el efecto placebo, y por los científicos que analizan qué ocurre en realidad cuando tomamos píldoras falsas. Seguidamente, exploraremos unas cuantas maneras sorprendentes de engañar a la mente para que combata la enfermedad, desde emplear la hipnosis para reducir las contracciones intestinales hasta entrenar al sistema inmunitario para que reaccione al gusto y al olfato. Y veremos que el mero hecho de oír las palabras adecuadas de boca de quien nos atiende puede determinar si necesitamos cirugía o no, e incluso cuánto tiempo vamos a vivir.
La segunda mitad del libro va más allá de los efectos inmediatos del pensamiento y las creencias para ahondar en cómo configura nuestro estado mental el riesgo de contraer enfermedades a lo largo de nuestra vida. Visitamos a científicos que se sirven de escáneres del cerebro y análisis del ADN para comprobar si las terapias que tienen en cuenta el cuerpo y la mente, desde la meditación a la biorregulación, de verdad nos hacen estar más sanos. Y analizamos cómo influye la percepción del mundo que nos rodea en nuestro estado físico, llegando hasta la actividad de nuestros genes.
Por el camino, también nos toparemos con los límites de los trucos y tratamientos psicológicos. ¿Qué no puede hacer la mente? ¿Cuándo se pasan de la raya los argumentos que plantean los curadores holísticos? ¿Y qué ocurre cuando la mente empeora la situación?
Escribir este libro me hizo ir más allá de lo que nunca hubiese imaginado, desde arrojar bolas de nieve en un cañón de hielo virtual a bañar a peregrinos en el santuario religioso de Lourdes. Los avances científicos que descubrí me sirvieron de inspiración, así como los médicos e investigadores que se enfrentan a la resistencia que existe a todos los niveles —práctico, económico y filosófico— a volver a considerar juntos al cuerpo y la mente. Pero, sobre todo, me conmovieron los pacientes y los voluntarios de los ensayos clínicos que conocí, y el coraje y la dignidad que demuestran ante el sufrimiento.
Lo que, en definitiva, he aprendido de ellos y de muchos otros es que la mente no es una panacea. Algunas veces ejerce un efecto sorprendente e inmediato en nuestro cuerpo. Otras veces constituye un factor importante pero sutil entre muchos otros que afecta a la salud a largo plazo, como lo hacen la dieta o el ejercicio físico. A veces no causa efecto alguno. Todavía no tenemos todas las respuestas. Pero espero que este libro convenza a los escépticos de que reconsideren qué es lo que están desdeñando.
Y a mi amiga, la madre del arenero del parque, le diría: «Ya no tenemos la necesidad de abandonar las pruebas y el pensamiento racional para poder beneficiarnos de las propiedades curativas de la mente. La ciencia está ahí. Echemos un vistazo a lo que nos dice».
1
Vamos a contar mentiras: por qué nada funciona
Hasta pocos meses después de su segundo cumpleaños, Parker Beck, de Bedford, New Hampshire, parecía ser un niño sano y feliz. Luego empezó a alejarse del mundo. Parker dejó de sonreír, de hablar y de responder a sus padres. Se despertaba con frecuencia por la noche, emitía chillidos extrañamente agudos y empezó a desarrollar hábitos repetitivos como dar vueltas sobre sí mismo y propinarse golpes en la cabeza con las manos. Después de buscar consejo médico, sus padres, Victoria y Gary, escucharon las palabras que tanto temían: su hijo estaba mostrando síntomas claros de autismo. Pese a sus esfuerzos por obtener el mejor tratamiento para su hijo, Parker continuó empeorando. Hasta abril de 1996, es decir, cuando Parker cumplió tres años. Entonces ocurrió algo asombroso.
Como suele ocurrirles a los niños con autismo, Parker sufría también de problemas gastrointestinales, entre los cuales estaba la diarrea crónica. De modo que Victoria lo llevó a ver a Karoly Horvath, especialista en el intestino de la Universidad de Maryland. Por sugerencia de Horvath, a Parker lo sometieron a una prueba diagnóstica rutinaria llamada endoscopia, en la que se inserta en el intestino un tubo dotado con una cámara en su extremo. La prueba en sí no arrojó ningún resultado de utilidad. Pero casi de la noche a la mañana Parker empezó a experimentar una recuperación radical. Mejoró su funcionamiento intestinal y volvió a dormir profundamente. Y empezó a comunicarse de nuevo: a sonreír, a establecer contacto visual y, de ser casi completamente mudo, a de repente empezar a pronunciar palabras a partir de tarjetas ilustradas y a decir «mamá» y «papá» por primera vez en más de un año.
La etiqueta de autismo abarca un amplio espectro de trastornos caracterizados por problemas con el lenguaje y la interacción social, y afecta a cerca de medio millón de niños estadounidenses. Aunque algunos niños presentan alteraciones del desarrollo desde su nacimiento, otros, como Parker, aparentan normalidad pero luego empeoran. Hay determinados síntomas que pueden tratarse con medicación. Las terapias educativas y conductuales (para los niños y para los padres) pueden resultar decisivas. Pero no existe ningún tratamiento o cura que sea eficaz. Para Victoria, la repentina transformación de Parker fue como un milagro.
Convenció al hospital para que le diesen hasta el más mínimo detalle sobre el procedimiento de endoscopia que le habían practicado a Parker, hasta la dosis de anestesia que habían empleado. Tras un proceso de eliminación, se convenció de que el cambio que experimentaron los síntomas de su hijo se había debido a una dosis de una hormona gastrointestinal llamada secretina. Esta hormona estimula el páncreas para que produzca jugos digestivos, y se le administró a Parker como parte de una prueba para asegurarse de que el páncreas le funcionaba correctamente. Victoria estaba segura de que existía una relación entre los problemas gastrointestinales de su hijo y los síntomas de autismo, y llegó a la conclusión de que la hormona debía de haber desencadenado esa mejora tan acusada.
Desesperada por conseguir otra dosis de secretina para Parker, Victoria llamó y escribió a los médicos de la Universidad de Maryland para contarles su teoría, pero estos no mostraron ningún interés. También contactó con investigadores del autismo y médicos de todo el país y les envió vídeos que documentaban la evolución de Parker. Por fin, en noviembre de 1996, su historia llegó a oídos de Kenneth Sokolski, profesor adjunto de psicofarmacología de la Universidad de California en Irvine, cuyo hijo Aaron padecía autismo. Sokolski persuadió a un gastroenterólogo de su zona para que le hiciese a Aaron la misma prueba diagnóstica. También él empezó a establecer contacto visual y a repetir palabras.
Eso fue suficiente para convencer a Horvath, de la Universidad de Maryland, de que le administrase secretina a un tercer niño, que mostró la misma respuesta. Horvath le dio también una segunda dosis a Parker, y Victoria advirtió otro importante avance en la evolución de su hijo. En 1998, Horvath publicó un artículo en una revista médica sobre el tratamiento con secretina a los tres niños en el que afirmaba que se había producido «una mejora radical en su comportamiento, manifestada en que establecían mayor contacto visual, estaban más despiertos y se había ampliado su lenguaje expresivo».[5]
Después de aquello, Horvath se negó a administrarle más dosis a Parker, aduciendo su preocupación por que la secretina no estuviese autorizada para usarse como tratamiento. No obstante, Victoria acabó encontrando a otro médico dispuesto a tratar a Parker, y el 7 de octubre de 1998 su historia se difundió en el programa de la NBC Dateline, de máxima audiencia. En el programa se emitieron vídeos de un Parker que se había convertido en un niño juguetón y social, además de testimonios de otros padres que habían probado esa hormona después de haberse enterado de la evolución que había experimentado Parker. «Después de la secretina, se acabaron la diarrea y los pañales, miraba a los ojos, hablaba, decía: “¡Qué bonito eso de ahí!”», declaraba entusiasmada una madre. «Me miraba directamente a la cara, a los ojos, con cara de: “Mamá, hace un año que no te veo”», decía otra.[6] En el programa Dateline se afirmaba que de 200 niños con autismo a los que se había administrado la hormona, más de la mitad mostraron una respuesta positiva.
Ferring Pharmaceuticals, la única empresa autorizada en Estados Unidos para fabricar secretina, tardó solo dos semanas en quedarse sin existencias. En internet las dosis de secretina cambiaban de manos a precios desorbitados. Hubo historias de familias que llegaron a hipotecar su casa para poder comprarla, o que compraban en el mercado negro lotes procedentes de México o Japón. Durante los meses siguientes se administró secretina a más de 2.500 niños y no dejaron de sucederse los casos de éxito del tratamiento.
«Se desató un entusiasmo tremendo —recuerda el pediatra Adrian Sandler, del Olsen Huff Center for Child Development, de Asheville, Carolina del Norte—. Nuestros teléfonos echaban chispas, porque los padres de niños con autismo a quienes estábamos haciendo el seguimiento querían que los tratásemos con secretina».[7] Pero a los profesionales sanitarios les preocupaba que se produjese una crisis de salud pública. Sin datos concretos sobre si era seguro usar dosis repetidas de secretina, por no hablar de si de verdad funcionaba, se encargaron urgentemente más de una docena de ensayos clínicos a centros médicos de todo el país. Sandler dirigió el primer ensayo comparativo que se publicó, de 60 niños autistas.
Como manda la regla de oro de ese tipo de ensayos, se dividió en dos grupos a los participantes del estudio de Sandler. A un grupo se le administró la hormona y al otro, un tratamiento falso o placebo (en este caso, una inyección de solución salina). Para que se considerase un medicamento eficaz, la secretina debía arrojar mejores resultados que el placebo. Médicos, padres y profesores, que ignoraban qué tratamiento se había administrado a cada niño, evaluaron los síntomas de los niños antes y después de las inyecciones.
El informe de Sandler apareció en la prestigiosa New England Journal of Medicine en diciembre de 1999, y los resultados fueron tan sorprendentes como irrecusables.[8] No se observó diferencia significativa alguna entre los dos grupos. Los demás estudios arrojaron idénticos resultados: la secretina no presentaba ningún beneficio en absoluto al compararla con el tratamiento simulado. No servía como medicamento para el autismo. Todo lo que prometía la secretina, al parecer, era una mera ilusión, inventada por unos padres tan desesperados por ver alguna mejora en sus hijos que, literalmente, se lo habían imaginado. Y ahí se acabó la historia de la secretina.
¿Seguro que se acabó ahí? La conclusión del artículo de Sandler ocupa una simple línea: «Una sola dosis de secretina humana sintética no resulta eficaz como tratamiento para el autismo». Pero lo que no escribió en aquel informe fue lo sorprendido que le había dejado el hecho de que los dos grupos hubiesen mejorado significativamente. «Para mí, lo interesante fue que los niños de ambos grupos mejoraron —me dijo—. Se produjo una apreciable respuesta al tratamiento tanto en el grupo al que se le administró secretina como en el grupo al que se le inyectó solución salina».
¿Se trató de una afortunada coincidencia? Como ocurre en muchas dolencias crónicas, los síntomas del autismo pueden fluctuar con el paso del tiempo. Uno de los motivos por los que es tan importante comparar los nuevos tratamientos con un placebo es que cualquier cambio aparente de los síntomas después de tomar una medicina puede deberse a la casualidad. Pero a Sandler le sorprendió la magnitud de la mejora experimentada.
A los niños de aquel ensayo se los evaluó según una escala oficial denominada Autism Behavior Checklist (ABC), que abarca un amplio espectro de síntomas que van desde si responden a un corte o arañazo doloroso hasta si devuelven un abrazo. La escala va del 0 al 158, y los números más altos denotan síntomas más acusados. Los niños del grupo del placebo de Sandler empezaron el ensayo con una puntuación media de 63. Un mes después de habérseles administrado una inyección de la falsa hormona (solución salina), bajaron hasta una media de 45.[9] Eso es casi un 30 por ciento de mejoría en unas pocas semanas, algo que para muchos padres de niños autistas resultaba un milagro. Y, lo que es más, el efecto no se distribuyó de manera homogénea. Aunque unos niños no mostraron respuesta alguna, otros respondieron de manera radical.
Ese patrón le sugirió a Sandler que los Beck y otros padres convencidos de los beneficios del tratamiento no se habían imaginado los cambios experimentados por sus niños. Los síntomas de sus hijos sí que habían mejorado. Pero eso no tenía nada que ver con la secretina.
***
Bonnie Anderson no se dio cuenta del agua que cubría el suelo de su cocina hasta que ya fue demasiado tarde. Una tarde de verano de 2005, la mujer de 75 años se había quedado dormida en su sofá Davenport mientras veía la tele.[10] No recuerda qué programa emitían, tal vez uno de decoración o una película antigua (no le gustan las pelis donde la gente dice tacos ni las sangrientas). Cuando se despertó había anochecido y entró descalza en la cocina a por un vaso de agua, sin molestarse en encender las luces. Pero el purificador de agua llevaba un rato goteando, resbaló en las baldosas mojadas y aterrizó dándose un golpe en toda la espalda.
Incapaz de moverse, Bonnie notó un dolor atroz en la columna. «Me asusté —declara—. Pensé: “Dios mío, me he roto la espalda”». Su pareja, Don, la arrastró hasta el salón y la tapó con una manta. Al cabo de un par de horas fue capaz de incorporarse y sentarse en el sofá. Por suerte no se había quedado paralizada, pero se había fracturado la columna, una lesión habitual en ancianos cuyos huesos se han debilitado por la osteoporosis.
Bonnie vive con Don en un pequeño bungalow blanco en Austin, Minnesota. Trabajó durante cuarenta años de telefonista en la principal empresa de la ciudad, Hormel Foods (productora de la marca de conservas Spam), y se ha mantenido activa después de jubilarse. Luce maquillaje de color naranja y una gran melena canosa, lleva una ajetreada vida social y no hay nada que le guste más que jugar dieciocho hoyos en un campo de golf, un deporte que lleva practicando toda la vida. Pero el accidente la dejó destrozada. Sufría constantes dolores y ni siquiera podía mantenerse de pie para lavar los platos. «No podía dormir por la noche —dice—. No podía jugar al golf, que es lo que quería. Me pasaba el día sentada en el salón con una compresa caliente en la espalda».
Unos meses más tarde, Bonnie participó en un ensayo clínico de una prometedora técnica quirúrgica llamada vertebroplastia, por la que se inyectaba cemento óseo en el hueso fracturado para reforzarlo. Don la llevó al hospital —la Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota— un frío día de octubre de madrugada. Salió del hospital después de la intervención y se encontró mejor de manera inmediata. «Fue maravilloso —afirma—. De verdad hizo que desapareciese el dolor. Fui capaz de volver a jugar al golf y hacer todo lo que quería hacer».
Después de casi una década de aquello, Bonnie sigue encantada con los resultados. «Fue un milagro lo bien que salió», dice. Pese a que ahora empiezan a importunarle los problemas respiratorios, la espalda no le limita la vida. «Dentro de poco es mi cumpleaños; cumpliré 84 —dice con una risita—. Pero todavía me propongo jugar un poco al golf este verano».
Parece ser que la vertebroplastia curó los síntomas de la columna fracturada de Bonnie. Pero hay algo que Bonnie no sabía cuando participó en el ensayo: ella no formó parte del grupo al que se le practicó la vertebroplastia. La cirugía que le hicieron fue simulada.
En 2005, cuando Bonnie se resbaló y cayó al suelo, la técnica de la vertebroplastia estaba empezando a hacerse muy popular. «La practicaban los cirujanos ortopédicos, los médicos especialistas en rehabilitación y hasta los anestesistas —según Jerry Jarvik, radiólogo de la Universidad de Washington en Seattle—. Hubo montones y montones de informes de lo eficaz que era el procedimiento. Los tumbabas en la mesa de quirófanos, les inyectabas el cemento y se levantaban de un salto completamente curados».[11]
El cirujano que trató a Bonnie en la Clínica Mayo, David Kallmes, dice que también ha visto resultados «positivos» de dicha técnica, de la que se han beneficiado de manera significativa alrededor de un 80 por ciento de sus pacientes.[12] Pese a ello, ha empezado a tener dudas. La cantidad de cemento óseo que inyectaban los cirujanos no parecía importar demasiado. Y Kallmes sabe de varios casos en los que el cemento se inyectó accidentalmente en una zona equivocada de la columna y, sin embargo, los pacientes mejoraron de todos modos. «Se vieron ciertos indicios de que quizá hubiese allí algo mucho más gordo que el simple cemento que se inyectaba», declara.
Para averiguar qué podía ser, Kallmes formó equipo con Jarvik para llevar a cabo algo revolucionario, al menos en el ámbito de la cirugía. Se propusieron poner a prueba la eficacia de la vertebroplastia contrastándola con un grupo de pacientes a quienes, sin saberlo, se les practicaría una operación simulada. Aunque ese tipo de ensayos comparativos con placebo se usan de manera rutinaria para poner a prueba nuevos fármacos, como en el caso de la secretina, por lo general no se exigen para nuevas técnicas quirúrgicas, en parte porque no se suele considerar tan ético practicarles operaciones quirúrgicas falsas a los pacientes. No obstante, Kallmes señala que con la cirugía, igual que con los medicamentos, las terapias que no se han probado corren el riesgo de dañar a millones de pacientes. «No hay nada contrario a la ética en un ensayo fingido o un ensayo con placebo —afirma—. Lo que es poco ético es no hacer el ensayo».
En el ensayo de Kallmes y Jarvik participaron 131 pacientes con fracturas vertebrales, entre ellos Bonnie, en 11 centros médicos de todo el mundo. A la mitad de ellos se les practicó la vertebroplastia y a la otra mitad se les hizo una operación simulada. Los pacientes sabían que tenían solo un 50 por ciento de probabilidades de que les pusieran el cemento, pero Kallmes hizo lo imposible para asegurarse de que la cirugía fingida resultase lo más realista posible, de tal modo que los participantes en el ensayo no pudiesen saber en qué grupo les había tocado estar. A todos los pacientes se los llevaron al quirófano y les inyectaron un anestésico de acción rápida en la columna. Era entonces cuando el cirujano abría un sobre para saber si al paciente se le iba a practicar la verdadera vertebroplastia o no. En cualquiera de los dos casos, el personal de quirófano seguía el mismo guion predeterminado, decían las mismas cosas, abrían un tubo de cemento óseo para que su característico olor a esmalte de uñas impregnase la habitación y pellizcaban la espalda del paciente para simular la inserción de las agujas de la vertebroplastia. La única diferencia era si el cirujano llegaba a inyectar o no el cemento.
Después se hizo un seguimiento durante un mes a todos los pacientes y se les pidió que rellenasen un formulario para evaluar su grado de dolor y de incapacitación. El estudio se publicó en 2009.[13] Y aunque Kallmes había albergado ciertas dudas sobre la técnica, se quedó pasmado con los resultados. Pese a todos los aparentes beneficios de la vertebroplastia, no se observó ninguna diferencia destacable entre los pacientes intervenidos y los de la operación fingida.
Ambos grupos mejoraron sustancialmente, eso sí. Por término medio, su nivel de dolor se redujo casi a la mitad: de 7 sobre 10 a solo 4 sobre 10. El grado de incapacitación se basaba en una serie de preguntas como: ¿puede recorrer caminando una manzana?, o ¿puede subir una escalera sin agarrarse al pasamanos? Al principio del ensayo, los pacientes contestaron que no a una media de 17 de 23 preguntas, un grado de incapacidad considerado «grave». Un mes después de la intervención, la media había bajado a 11. Aunque algunos aún sufrían dolor después de la intervención, otros, como Bonnie, estaban prácticamente curados. Por las mismas fechas se publicó otro ensayo sobre la vertebroplastia, llevado a cabo en Australia, con resultados muy parecidos.
La mejoría de los pacientes se debió probablemente a diversos factores. Los síntomas de dolor pueden fluctuar y las fracturas vertebrales acaban curándose con el tiempo, aunque tardan. Pero tanto Kallmes como Jarvik opinan que para que se produjese una mejoría tan drástica debió de haber ocurrido alguna otra cosa, algo que pasó en la mente de los pacientes. Igual que sucedió con la secretina, parece ser que la mera convicción de que habían recibido un tratamiento potente fue suficiente para mitigar —y en algunos casos eliminar— sus síntomas.
El fenómeno por el que la gente parece recuperarse después de haber recibido un tratamiento falso se denomina efecto placebo, y es sobradamente conocido en medicina. En los ensayos clínicos se observa de manera habitual un potente efecto placebo en numerosas dolencias, desde el asma y la hipertensión hasta los trastornos gastrointestinales, las náuseas del embarazo y la disfunción eréctil. Por lo general, no obstante, los científicos y los médicos lo consideran un espejismo o un truco: una anomalía estadística por la que los pacientes habrían mejorado tanto si se les hubiese administrado el tratamiento o no, combinada con un fenómeno moralmente dudoso por el que se engaña a las personas desesperadas o crédulas para que crean que están mejor cuando en realidad no lo están.
En 1954, en un artículo publicado en la revista médica The Lancet se afirmaba que los placebos reconfortaban el ego de los «pacientes poco inteligentes o ineptos».[14] Aunque los médicos no lo dirían hoy con esa zafiedad, la actitud general no es que haya cambiado demasiado desde entonces. Los ensayos clínicos comparativos con placebo, que se empezaron a poner en práctica por entonces, han sido uno de los mayores adelantos de la medicina y nos permiten determinar de manera científica qué medicamentos funcionan y cuáles no, lo que ha contribuido a salvar miles de vidas. Constituyen la base sobre la que se fundamenta la disciplina médica moderna, y con todo el mérito. Pero en este marco de cosas, el efecto placebo carece de mayor interés que el de ser algo que se controla en los ensayos clínicos. Si una terapia prometedora demuestra no ser mejor que el placebo, se descarta.
Los resultados de los ensayos demuestran que ni la secretina ni la vertebroplastia causan efectos activos de ninguna clase. De modo que, según las normas de la medicina fundamentada, las mejoras experimentadas por pacientes como Parker y Bonnie carecen de valor.
Sin embargo, cuando Sandler les dijo a los padres de los niños de su estudio que no había hallado nada en la administración de la hormona que superase al efecto causado por el placebo, un consistente 69 por ciento de ellos quiso que se la siguieran administrando a sus hijos.[15] También los radiólogos se han negado a abandonar la práctica de la vertebroplastia. Después de que se publicase su informe, a Kallmes y Jarvik se los atacó en la prensa y por carta, y hasta llegaron a increparles en una reunión. «La gente estaba convencidísima de que les estábamos quitando algo que ayudaba a sus pacientes», recuerda Jarvik. En Estados Unidos, muchas aseguradoras siguen cubriendo la intervención, y hasta Kallmes sigue practicando vertebroplastias a pesar de los resultados de su ensayo, con el argumento de que a muchos de sus pacientes es la única opción que les queda. «Veo que mis pacientes mejoran —dice—. Así que sigo practicando la intervención. Uno se limita a hacer lo que tiene que hacer».
Vemos casos parecidos una y otra vez. En 2012, se demostró que un conocido tipo de somníferos llamados fármacos Z eran casi ineficaces tras tener en cuenta el efecto placebo.[16] Ese mismo año se puso a prueba mediante un ensayo con ocultación doble el uso de la ketamina, un calmante, para tratar el dolor en pacientes con cáncer. En estudios previos se habían descrito sus efectos como «completos», «drásticos» y «excelentes», pero también en este caso resultó no tener más efectos que el placebo.[17] En 2014, 53 ensayos clínicos comparativos con placebo sobre prometedoras técnicas quirúrgicas para dolencias que iban desde la angina de pecho hasta la artrosis de rodilla fueron analizados por expertos, quienes concluyeron que en el caso de la mitad de ellos la cirugía simulada había surtido prácticamente el mismo efecto.[18]
Tal vez a los médicos y los pacientes de todos esos casos les engañó una combinación de puro azar y pensamiento positivo. Pero no puedo evitar pensar si, al dejar de lado las experiencias que ha vivido tantísima gente, no estaremos descartando también algo que podría ayudarnos de verdad. Así que ahí va mi pregunta: ¿podría ser que el efecto placebo, en lugar de una ilusión que conviene ignorar, tuviese verdadero valor clínico? Y si es así, ¿podemos aprovecharlo sin tener que exponer a los pacientes a tratamientos potencialmente peligrosos?
Por decirlo de otro modo: ¿puede tener una simple convicción —creer que vamos a mejorar— el poder de curar?
***
Rosanna Consonni está encorvada sobre la mesa, agarrada al borde con la mano izquierda. Ante ella tiene un trackpad rectangular de color gris con un círculo verde en el centro, donde apoya un vacilante dedo índice. Cada pocos segundos aparece un círculo rojo en puntos distintos del borde del trackpad. Cuando pasa eso, Rosanna tiene que deslizar el dedo del verde al rojo lo más aprisa que pueda.
Es una tarea que a la mayoría de la gente le parecería sencilla. Pero la anciana de 74 años tiene el ceño fruncido por la concentración y parece una niña pequeña esforzándose por escribir. Quiere mover la mano pero su dedo se arrastra despacio, como si no fuese suyo. «Respire», le aconseja una joven neurocientífica de bata blanca, Elisa Frisaldi. Cada vez que Rosanna consigue llegar al círculo rojo, aparece en el gráfico que se ve en la pantalla de Frisaldi una barra azul con el tiempo que ha invertido.
Estamos en el departamento de neurociencia del Hospital Molinette de Turín, en Italia; es temprano y hace una mañana de sol primaveral. A un tiro de piedra, se ve a gente que corre y pasea al perro por el camino de sirga que recorre la orilla del ancho y refulgente río Po. Caen las flores y hay lagartijas en el césped. Pero nosotras estamos apretujadas en una salita del sótano, sin ventanas y donde se amontonan ordenadores, equipos de laboratorio y un sofá azul.
Frisaldi forma parte de un equipo encabezado por uno de los pioneros de la investigación sobre el placebo, el neurocientífico Fabrizio Benedetti. El problema de ensayos como los de la vertebroplastia y la secretina es que no se han diseñado para medir el efecto placebo, sino solo para descartarlo. Cualquier cambio que se aprecie en un grupo de placebo puede deberse a causas diversas, incluido el puro azar, de modo que nunca se sabe con certeza cuánta mejoría, si es que la hay, se debe al propio placebo. Benedetti y Frisaldi, por otra parte, se dedican a efectuar experimentos de laboratorio cuidadosamente controlados para averiguar con exactitud cómo y cuándo pueden las creencias mitigar nuestros síntomas.
La voluntaria de hoy, Rosanna, tenía 50 años cuando se percató por primera vez de que le temblaba la mano derecha. Tras dos años de negación e incerteza, por fin le dieron un diagnóstico: enfermedad de Parkinson. La dolencia afecta a una de cada 500 personas; solo en Estados Unidos, a más de medio millón. Se trata de una enfermedad degenerativa en la que las células del cerebro que fabrican un neurotransmisor llamado dopamina van muriendo poco a poco. Al descender los niveles de dopamina en el cerebro, los pacientes experimentan una serie de síntomas que empeoran de manera gradual, como rigidez muscular, lentitud de movimientos y temblores.
La enfermedad se suele tratar con levodopa, un compuesto químico básico que el cuerpo convierte en dopamina. Sin embargo, Rosanna no ha tomado su medicación desde anoche, así que su párkinson está ahora en pleno apogeo para el experimento de Frisaldi. Llega agarrada del brazo de su marido, arrastrando los pies con pasos temblorosos. Aun sentada, no deja de moverse. Se balancea mientras habla, bamboleando sus pendientes de plata y sacudiendo las manos adelante y atrás. Le tiemblan la barbilla y la garganta como si estuviese masticando. Debajo de los pantalones grises lleva rodilleras porque se cae mucho.
Pero su talante no parece corresponderse con su frágil apariencia física. Es sumamente independiente y se refiere jocosamente a su marido, Domenico, como su badente, su niñera. Después de conocer su diagnóstico inicial, me dice Rosanna, no quiso saber nada de su enfermedad. Se tomaba las pastillas, pero aparte de eso «no quise leer acerca del tema. No quería enterarme de cuál iba a ser mi futuro».[19] Esa estrategia pareció funcionarle durante los veinte años que siguieron a su diagnóstico. «Podía conducir. Era una buena madre. Mi vida no cambió tanto». Se iba de ruta en bicicleta y buceaba en las playas de Versilia, a unos 250 kilómetros al sur de Turín.
Pero en 2008 sus síntomas empezaron a empeorar. Se le puso el cuerpo rígido y las extremidades se resistían cuando quería moverlas. Un día fue sola al supermercado, en contra del consejo de su médico, y cuando una mujer de la cola tropezó con ella fue incapaz de dar un paso para recobrar el equilibrio. Se estampó contra el suelo y se rompió el brazo. «Me asusté —recuerda—. Noté que algo estaba cambiando en mi vida».
El médico de Rosanna le recomendó la cirugía y ahora lleva una correa negra al hombro, que sujeta una bolsita que parece una funda de cámara pequeña. Contiene una bomba de infusión portátil que le suministra de manera constante su medicación a través de un tubo de plástico que le penetra por el abdomen hasta llegar al intestino delgado. Odia su implante («Hace que me sienta como una minusválida», afirma), pero le permite conservar cierto grado de independencia.
Ahora, con la bomba apagada, Frisaldi hace que Rosanna emprenda una serie de ejercicios para valorar la intensidad de sus síntomas cuando está sin medicar. Además de la prueba del trackpad, tiene que mover los brazos en círculo, caminar siguiendo una línea recta y tocarse varias veces la nariz. Una vez establecido el punto de referencia, toca abrir la bolsita y poner en marcha la bomba para que empiece la infusión diaria de Rosanna. Empieza a zumbar y a pitar: es el momento que ella llevaba rato esperando. «En cuanto me pongo la medicación, empiezo a controlar mejor mis movimientos —afirma—. Noto que se me relajan las manos, que desaparece la rigidez de las piernas». Tres cuartos de hora después, entiendo a qué se refiere. Se sienta más erguida. Su barbilla está casi inmóvil. Se mueve con más confianza. Y el tiempo que invierte en el test del trackpad se reduce a la mitad.
Pero ¿en qué medida se debe esa trasformación a la propia medicación y en qué medida se debe a su propia previsión del alivio que está a punto de sentir? Ese es el tipo de pregunta que la mayor parte de los ensayos clínicos no están concebidos para plantear pero que Frisaldi confía en poder contestar. Hoy a Rosanna le administran una dosis completa de su medicación, pero hay otros días en los que ella y los demás voluntarios reciben una serie de dosis variadas, y a veces saben lo que les están administrando y otras no (por motivos éticos, a Frisaldi no le está permitido no administrarles nada de medicación).
Me parece asombroso que síntomas tan acusados como los de Rosanna —causados por una enfermedad neurológica degenerativa— puedan mitigarse por mera sugestión. Pero eso es lo que han evidenciado repetidamente los estudios sobre el párkinson. Por e ...
Una mañana de un día laborable del verano pasado estaba en un parque de mi barrio. Ante mí, una alegre escena típica del sur de Londres, con niños chapoteando alegremente en las fuentes y jugando al fútbol en el césped. Estaba sentada al borde del arenero con dos madres más, pasándonos la crema de protección solar y unas tortitas de arroz mientras contemplábamos cómo nuestros niños levantaban toscos castillos de arena con sus palas de plástico de colores.
Una de las mujeres, una madre alegre y locuaz que justo acababa de conocer, estaba explicando que un medicamento homeopático le había curado un eccema que padecía desde hacía mucho tiempo. «¡Me encanta la homeopatía!», exclamó. Como científica que soy, tenía que protestar. La homeopatía es en realidad agua (o píldoras de azúcar) comercializada en bonitos frascos; cualquier sustancia activa que contengan esos tratamientos está diluida hasta sobrepasar con mucho el punto en el que pudiese quedar la más mínima molécula de la sustancia original. «Pero si en los remedios homeopáticos no hay nada...», le dije.