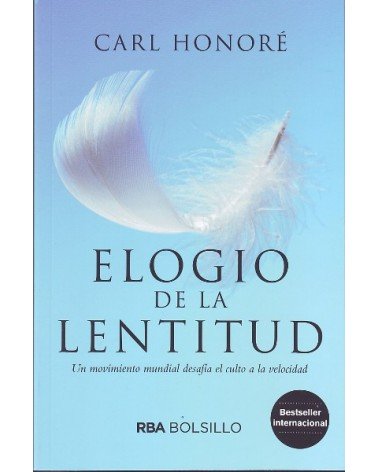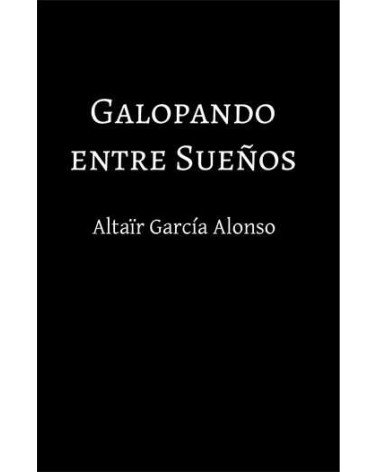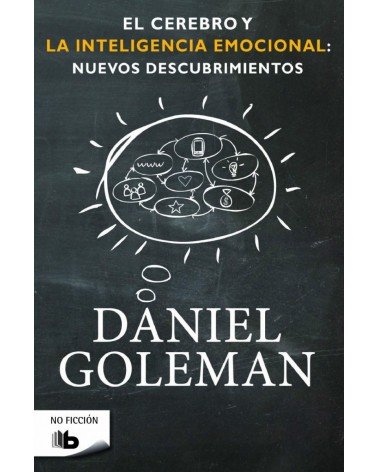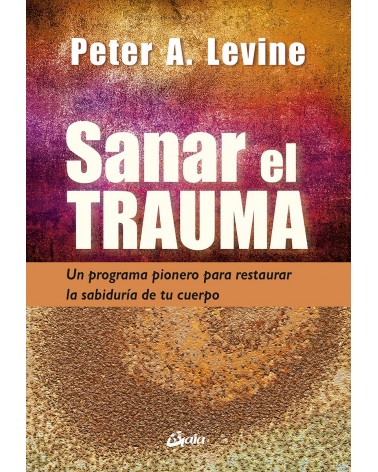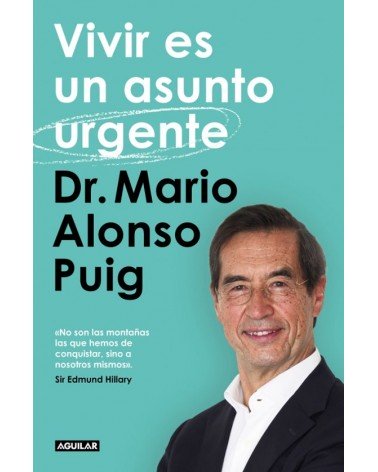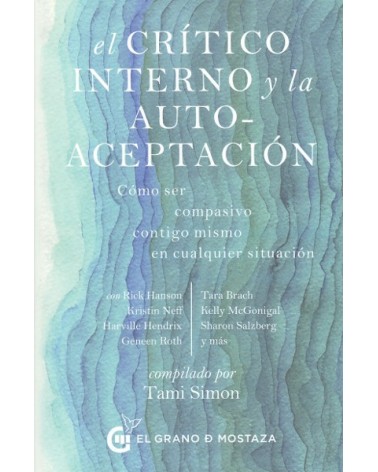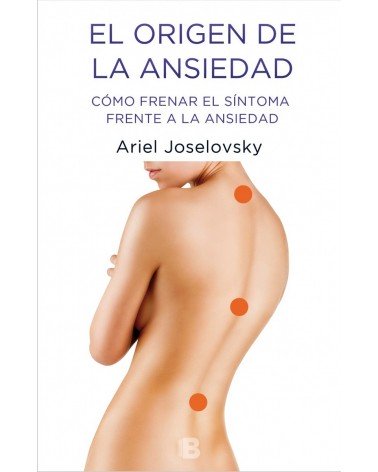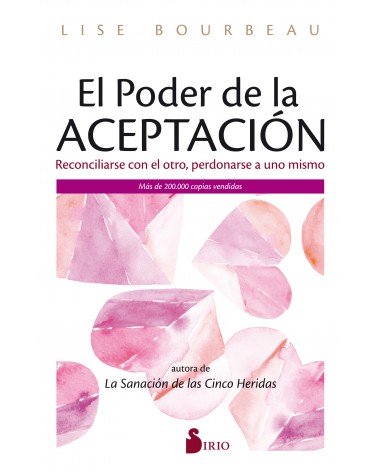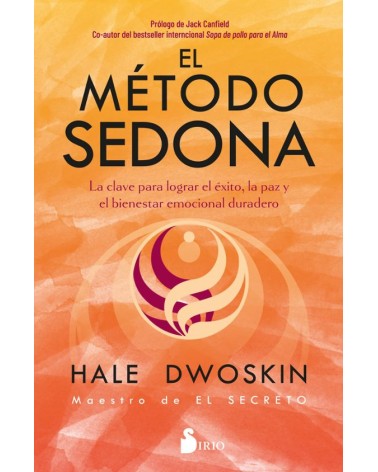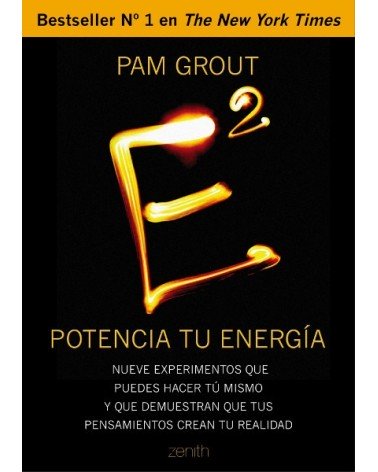Elogio a la lentitud (bolsillo)
Referencia: 9788492966868
Un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad
Elogio a la lentitud (bolsillo), por Carl Honoré. Ed. RBA
Un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad
9788492966868
Vivimos en la era de la velocidad. El mundo se mueve con más rapidez que nunca. Nos esforzamos por hacer las cosas más deprisa para ser más eficientes, pero pagamos un precio muy alto por someternos a un ritmo de vida vertiginoso y descontrolado. Carl Honoré propone una revolución moderna, apoyada en la filosofía de la lentitud, gracias a la cual las personas descubrirán la energía y la eficiencia necesarias para la vida cotidiana. Elogio de la lentitud es la primera mirada de gran alcance a los movimientos defensores de la lentitud que se abren paso en oficinas, fábricas, barrios, hospitales, salas de concierto, gimnasios y escuelas. Este manifiesto nos invita a replantearnos nuestra relación con el tiempo y nos recuerda que es posible vivir con más sosiego.
Carl Honoré (Escocia, 1967)
es periodista y licenciado en Historia y Lengua Italiana por la Universidad de Edimburgo. Durante un tiempo trabajó asistiendo a los niños de las calles de Brasil. Ha colaborado en publicaciones tanto americanas como europeas, entre las cuales cabe destacar The Economist, The Observer, Globe and Mail y el Miami Herald o el Time Magazine; a su vez, ha participado en eventos tan reconocidos como las charlas TED y lleva una carrera activa como speaker. Además se le conoce como una de las figuras más importantes del llamado slow movement. En RBA ha publicado, también, Bajo presión y La lentitud como método.
- 320 páginas
- 12,5 x 19,0 cm
- RÚSTICA
- Traducción: Jordi Fibla
CONTENIDO
Introducción: La era del furor 13
1. Hacerlo todo más rápido 31
z. La lentitud es bella 49
- La comida: volver las tornas a la rapidez 64
- Las ciudades: la mezcla de lo antiguo y lo nuevo 95
- 5. El cuerpo y la mente: mens sana in corpore sano 12.9
- La medicina: los médicos y la paciencia 156
- El sexo: un amante con la mano más lenta 174
- El trabajo: los beneficios de un trabajo menosarduo 194
- El ocio: la importancia de descansar 223
- . Los hijos: la educación de niños pausados 252.
Conclusión: La búsqueda del tempo giusto 279
Notas 289
Bibliografía 297
Agradecimientos 303
Índice analítico 305
INTRODUCCIÓN
LA ERA DEL FUROR
La gente nace y se casa, vive y muere en medio de un tumulto tan frenético que uno pensaría que enloquecerán
WILLIAM DEAN HOWELLS, 1907
Una tarde bruñida por el sol del verano de 1985, mi viaje de adolescente por Europa se detiene en una plaza de las afueras de Roma. El autobús que ha de llevarme a la ciudad lleva veinte minutos de retraso y no parece que vaya a aparecer. Sin embargo, el retraso no me molesta. En vez de ir de un lado a otro por la acera o llamar a la compañía de autobuses y presentar una queja, me pongo los auriculares del walkman, me tiendo en un banco y escucho a Simon y Garfunkel, que cantan sobre los placeres de hacer las cosas despacio y el momento duradero. Cada detalle de la escena está grabado en mi memoria: dos chiquillos dan patadas a una pelota alrededor de una fuente medieval, las ramas de los árboles rozan un muro de piedra y una anciana viuda lleva verduras a casa en una bolsa de mallas.
Avancemos velozmente quince años, y todo ha cambiado. El escenario es ahora el ajetreado aeropuerto romano de Fiumicino, y yo soy un corresponsal de prensa extranjero que se apresura a tomar el vuelo de regreso a Londres. En vez de dar puntapiés a los guijarros y sentirme eufórico, camino a grandes zancadas por la sala del aeropuerto, maldiciendo en silencio a toda persona que se cruza en mi camino a un ritmo más lento. En vez de escuchar música popular con un walkman barato, hablo por el móvil con un director de periódico que se encuentra a miles de kilómetros de distancia.
En la puerta me coloco al final de una larga cola, en la que no hay nada que hacer más que esperar. Soy el único incapaz de estar mano sobre mano. Hacer que la espera sea más productiva parece que sea menos espera, así que me pongo a hojear un periódico. Y es entonces cuando tropiezo con el artículo que acabará por inspirarme para escribir un libro acerca de la lentitud.
He aquí el titular que me llama la atención: «El cuento para antes de dormir que solo dura un minuto». A fin de ayudar a los padres que han de ocuparse de sus pequeños consumidores de tiempo, varios autores han condensado cuentos de hadas clásicos en fragmentos sonoros de sesenta segundos. Hans Christian Andersen comprimido en un resumen para ejecutivos. Mi primer reflejo es gritar ¡eureka! Por entonces estoy trabado en un tira y afloja con mi hijo de dos años, a quien le gustan los relatos largos leídos despacio y con muchas digresiones. Pero todas las noches procuro echar mano de los cuentos más cortos y se los leo con rapidez. A menudo nos peleamos. «Vas demasiado rápido», se queja. O, cuando me dirijo a la puerta: « ¡ Quiero otro cuento!». En parte me siento atrozmente egoísta cuando acelero el ritual a la hora de acostarse el pequeño, pero por otra parte no puedo resistirme al impulso de apresurarme para hacer el resto de las cosas que figuran en mi agenda: la cena, el correo electrónico, leer, revisar facturas, trabajar más, las noticias de la televisión... Dar un paseo largo y lánguido por el mundo del doctor Seuss no es una opción factible. Es demasiado lento.
Así pues, a primera vista, la serie de cuentos para antes de ir a dormir reducidos a un minuto parece demasiado buena para ser cierta. Sueltas de carrerilla seis o siete «cuentos» y terminas antes de que hayan pasado diez minutos: ¿podría haber algo mejor? Entonces, cuando empiezo a preguntarme con qué rapidez Amazon podrá enviarme toda la serie, aparece la redención en forma de interrogante: ¿acaso me he vuelto loco de remate? Mientras la cola ante la puerta de embarque serpentea hacia la última comprobación del billete, doblo el periódico y me pongo a pensar. Mi vida entera se ha convertido en un ejercicio de apresuramiento, mi objetivo es embutir el mayor número posible de cosas por hora. Soy Scrooge con un cronómetro, obsesionado por ahorrar hasta la última partícula de tiempo, un minuto aquí, unos pocos segundos allá... Y no se trata solo de mí. Todas las personas que me rodean, los colegas, los amigos, la familia, están atrapados en el mismo vórtice.
En 198a, Larry Dossey, médico estadounidense, acuñó el término «enfermedad del tiempo» para denominar la creencia obsesiva de que «el tiempo se aleja, no lo hay en suficiente cantidad, y debes pedalear cada vez más rápido para mantenerte a su ritmo». Hoy, todo el mundo sufre la enfermedad del tiempo. Todos pertenecemos al mismo culto a la velocidad. En aquella cola, para embarcar en el avión que me llevaría de regreso a Londres, empecé a reflexionar sobre las preguntas que constituyen el núcleo de esta obra: ¿por qué estamos siempre tan apresurados?, ¿cuál es el remedio contra la enfermedad del tiempo?, y ¿es posible, o incluso deseable, hacer las cosas más despacio?
En estos primeros años del siglo XXI, cosas y personas por igual están sometidas al apremio de la máxima rapidez. No hace mucho, Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, expuso la necesidad de correr, en términos escuetos: «Estamos pasando de un mundo donde el grande se come al pequeño a un mundo donde los rápidos se comen a los lentos». Esta advertencia resuena mucho más allá del mundo darwiniano del comercio. En estos tiempos ajetreados, todo es una carrera contra reloj. El psicólogo inglés Guy Claxton cree que ahora la aceleración es como una segunda naturaleza para nosotros: «Hemos desarrollado una psicología interna de la velocidad, de ahorrar tiempo y lograr la máxima eficiencia, una actitud que se refuerza todos los días».
Pero ahora ha llegado el momento de poner en tela de juicio nuestra obsesión por hacerlo todo más rápido. Correr no es siempre la mejor manera de actuar. La evolución opera sobre el principio de la supervivencia de los más aptos, no de los más rápidos. No olvidemos quién ganó la carrera entre la tortuga y la liebre. A medida que nos apresuramos por la vida, cargando con más cosas hora tras hora, nos estiramos como una goma elástica hacia el punto de ruptura.
Sin embargo, antes de seguir adelante, debo dejar una cosa clara: este libro no es una declaración de guerra a la velocidad, ya que ésta ha ayudado a rehacer el mundo de manera extraordinaria y liberadora. ¿Quién quiere vivir sin Internet o los vuelos en reactor? El problema estriba en que nuestro amor a la velocidad, nuestra obsesión por hacer más y más en cada vez menos tiempo, ha llegado demasiado lejos. Se ha convertido en una adicción, una especie de idolatría. Aun cuando la velocidad empieza a perjudicarnos, invocamos el evangelio de la acción más rápida. ¿Te retrasas en el trabajo? Hazte con una conexión más rápida a Internet. ¿No tienes tiempo para leer esa novela que te regalaron en Navidad? Aprende la técnica de la lectura rápida. ¿La dieta no ha surtido efecto? Prueba con la liposucción. ¿Demasiado atareado para cocinar? Cómprate un microondas. No obstante, ciertas cosas no pueden o no deberían acelerarse, requieren tiempo, necesitan hacerse lentamente. Cuando aceleras cosas que no deberían acelerarse, cuando olvidas cómo ir más lentamente, tienes que pagar un precio.
La argumentación contra la velocidad empieza por la economía. El capitalismo moderno genera una riqueza extraordinaria, pero al coste de devorar recursos naturales con más rapidez que aquella con la que la madre naturaleza es capaz de reemplazarlos. Centenares de miles de kilómetros de selva tropical húmeda amazónica desaparecen todos los años. El abuso de la pesca al arrastre ha hecho que el esturión, el róbalo chileno y muchos otros peces figuren en la lista de especies en peligro de extinción. El capitalismo va demasiado rápido incluso para su propio bien, pues la urgencia por terminar primero deja muy poco tiempo para el control de calidad. Tomemos el ejemplo de la industria informática. En los últimos años, los fabricantes de software han adquirido el hábito de sacar rápidamente sus productos a la venta, antes de que hayan sido sometidos a pruebas exhaustivas. El resultado es una epidemia de incidentes, virus y fallos técnicos que cuesta a las empresas miles de millones de dólares todos los años.
Luego está el coste humano del «turbocapitalismo». En la actualidad existimos para servir a la economía, cuando debería ser a la inversa. Las largas horas en el trabajo nos vuelven improductivos, tendemos a cometer errores, somos más infelices y estamos más enfermos. Los consultorios médicos están llenos de gente con dolencias producidas por el estrés: insomnio, jaquecas, hipertensión, asma y problemas gastrointestinales, por mencionar solo unos pocos trastornos. La actual cultura del trabajo también está minando nuestra salud mental. «El agotamiento era algo que veías sobre todo en personas de más de cuarenta años —señala un experto londinense—. Ahora veo hombres y mujeres treintañeros, e incluso más jóvenes, que están completamente agotados».
La ética del trabajo, que puede ser saludable con moderación, se ha desmadrado. Consideramos la extensión de la «vacacionitis», la aversión a hacer unas vacaciones como es debido. En una encuesta entre cinco mil trabajadores del Reino Unido realizada por Reed, un 60% respondió que no pensaba utilizar todos los días de vacaciones a los que tenía derecho en 2.003. De media, los estadounidenses no utilizan la quinta parte de sus vacaciones pagadas. Ni siquiera las enfermedades pueden seguir manteniendo al empleado moderno fuera de la oficina: uno de cada cinco estadounidenses va a trabajar aunque debería estar acostado en casa o en el consultorio de un médico.
Una muestra escalofriante de lo que puede representar este comportamiento nos la ofrece Japón, donde tienen una palabra, karoshi, que significa «muerte por exceso de trabajo». Una de las víctimas más famosas de la karoshi fue Kamei Shuji, un agente de bolsa superdotado que, durante la prosperidad del mercado de valores, a finales de los años ochenta, trabajaba noventa horas a la semana. La empresa para la que trabajaba pregonaba su hazaña sobrehumana en boletines y opúsculos de adiestramiento, lo convertían en el modelo de oro al que todos los empleados debían aspirar. Sus superiores, haciendo una excepción en el protocolo japonés, le pidieron que enseñara a sus colegas de más categoría el arte de la venta, lo cual aumentó todavía más la tensión que soportaban sus hombros trajeados. En 1989, cuando estalló en Japón la burbuja económica, Shuji aumentó el ritmo de trabajo, tratando de promover la actividad del mercado. Murió de repente, en 1990, de un ataque cardíaco. Tenía veintiséis años.
Aunque algunos presentaron el caso de Shuji como un ejemplo que debe inspirar precaución, lo cierto es que la cultura del trabajo, cuya mejor definición podría ser «mientras el cuerpo aguante», está muy arraigada en Japón. Según un informe del Gobierno, en 200' se llegó a una cifra récord de víctimas de la karoshi: 143. Los críticos creen que la cifra de muertes anuales debidas directamente al exceso de trabajo es de varios millares.
Sin embargo, mucho antes de que se produzca la karoshi, la extenuación del personal es mala para la rentabilidad de la empresa. El National Safety Council de Estados Unidos calcula que el estrés laboral es la causa de que, a diario, un millón de estadounidenses no acudan al trabajo, lo cual tiene un coste para la economía de 150.000 millones de dólares al año. En 2003, el estrés sustituyó al dolor de espalda como la principal causa del absentismo laboral en Gran Bretaña.
El exceso de trabajo también es un riesgo para la salud en otros aspectos. Deja menos tiempo y energía para el ejercicio y nos hace más proclives a tomar demasiado alcohol o alimentarnos de una manera cómoda, pero inadecuada. No es ninguna coincidencia que las naciones más rápidas sean también a menudo las que cuentan con un mayor número de obesos entre su población. En la actualidad, hasta un tercio de los estadounidenses y una quinta parte de los británicos padecen obesidad patológica. Incluso en Japón está dándose el problema del exceso de peso. En 200z, un estudio sobre nutrición en el país descubrió que un tercio de los varones japoneses de más de treinta años tenía exceso de peso.
A fin de mantenerse al ritmo del mundo moderno, para aumentar la celeridad, muchas personas buscan unos estimulantes más potentes que el café. La cocaína sigue siendo el estimulante preferido por los profesionales de cuello blanco, pero las anfetaminas, conocidas como speed ( «velocidad», precisamente), están tomándole la delantera. El consumo de droga en las empresas estadounidenses ha aumentado en un 70 % desde 1998. Muchos empleados prefieren la metanfetamina cristalina, capaz de producir una sensación de euforia y claridad mental que se mantiene durante casi toda la jornada, y además evita al consumidor la embarazosa locuacidad, que suele ser un efecto secundario de la aspiración de coca. El problema es que las formas más potentes de speed son más adictivas que la heroína y pueden provocar depresión, agitación y conducta violenta.
Una de las razones por las que necesitamos estimulantes es que muchos no dormimos lo suficiente. Hoy, con tanto que hacer y un tiempo tan escaso para hacerlo, el estadounidense medio duerme por la noche noventa minutos menos que hace un siglo. En el sur de Europa, hogar espiritual de la dolce vita, la siesta de la tarde ha seguido el camino del tradicional trabajo de nueve a cinco: solo el 7 % de los españoles tiene todavía tiempo para echar una cabezada después de
comer. No dormir lo suficiente puede dañar los sistemas cardiovascular e inmunitario, provocar diabetes y dolencias cardíacas, así como indigestión, irritabilidad y depresión. Dormir menos de seis horas por la noche puede debilitar la coordinación motriz, el habla, los reflejos y el juicio. La fatiga ha desempeñado un papel en algunos de los peores desastres de la era moderna: Chernobyl, el Exxon Valdez, la Isla de las Tres Millas, Union Carbide y el transbordador espacial Challenger.
El amodorramiento causa más accidentes que el alcohol. Una reciente encuesta de Gallup reveló que el i 1 % de los conductores británicos se duerme al volante. Un estudio llevado a cabo por la Comisión Nacional estadounidense, que se ocupa de los trastornos del sueño, culpó a la fatiga de la mitad de los accidentes de tráfico. Súmese esto a nuestra propensión a correr, y el resultado es una carnicería en las carreteras. Actualmente, el número anual de víctimas en accidentes de tráfico es de 1,3 millones en todo el mundo, más del doble que en 199o. Aunque unas mejores normas de seguridad han reducido la tasa de accidentes mortales en los países desarrollados, la ONU predice que, en zuzo, el tráfico será la tercera causa principal de muerte en el mundo. Incluso ahora, en Europa, anualmente más de cuarenta mil personas fallecen y 1,6 millones resultan heridas en las carreteras.
Nuestra impaciencia hace que incluso el ocio sea más peligroso. Todos los años, millones de personas en todo el mundo padecen lesiones relacionadas con los deportes y el gimnasio. Muchas se deben a esforzarse en exceso: demasiado rápido, demasiado pronto. Ni siquiera el yoga es inmune. Una amiga sufrió hace poco una torsión del cuello cuando trataba de practicar el ejercicio yóguico de mantenerse vertical, apoyada en la cabeza cuando su cuerpo no estaba preparado para ello. Otros sufren peores contratiempos. En Boston (Massachusetts), un profesor impaciente le rompió a una alumna la pelvis al obligarle a adoptar una postura esparrancada. Un hombre de treinta años perdió la sensibilidad de parte del muslo derecho tras romperse un nervio durante una sesión de yoga en un elegante estudio de Manhattan.
Es inevitable que una vida apresurada se convierta en superficial. Cuando nos apresuramos, rozamos la superficie y no logramos establecer verdadero contacto con el mundo o las demás personas. Como escribió Milan Kundera en su novela corta La lentitud (1996): «Cuando las cosas suceden con tal rapidez, nadie puede estar seguro de nada, de nada en absoluto, ni siquiera de sí mismo». Todas las cosas que nos unen y hacen que la vida merezca la pena de ser vivida —la comunidad, la familia, la amistad— medran en lo único de lo que siempre andamos cortos: el tiempo. En una reciente encuesta de ICM, la mitad de los adultos británicos dijeron que sus febriles horarios les habían hecho perder el contacto con los amigos.
Consideremos el daño que vivir constantemente en el carril rápido puede causar a la vida familiar. Todos los miembros de la familia van y vienen, y ahora las pegatinas en la puerta del frigorífico son la principal forma de comunicación en muchos hogares. Según las cifras facilitadas por el Gobierno británico, por término medio el padre dedica el doble de tiempo a examinar y responder el correo electrónico que a jugar con sus hijos. En Japón existen unos centros de cuidado infantil donde los padres dejan a sus hijos las veinticuatro horas del día. En todo el mundo industrial, los niños, al regresar de la escuela, se encuentran en una casa vacía donde nadie escucha sus anécdotas, problemas, triunfos o temores. En una encuesta sobre los adolescentes estadounidenses realizada en z000 por la revista Newsweek, el 73 % de los padres confesó que dedicaba muy poco tiempo a estar con sus hijos adolescentes.
Es posible que los niños sean quienes más padezcan a causa de esta orgía de la aceleración. Están creciendo con
más rapidez de lo que lo habían hecho jamás. Muchos niños están ahora tan ocupados como sus padres, tienen unas apretadas agendas de clases particulares después del horario escolar: lecciones de piano, prácticas de fútbol... Hace poco, un chiste gráfico de un periódico lo decía todo: dos niñas esperan en la parada del autobús escolar, cada una aferrada a una agenda. Una de ellas le dice a la otra: «Bueno, retrasaré el ballet una hora, programaré de nuevo la gimnasia y cancelaré el piano... Tú cambia la lección de violín al jueves y sáltate el fútbol... Así, el viernes i6 podremos jugar de 15.15 a 15.45».
Vivir como adultos muy atareados deja poco tiempo para la actividad propia de la infancia: ir por ahí con los amigos, jugar sin la supervisión de los adultos, soñar despiertos... También tiene efectos nocivos sobre la salud, ya que los niños son aun menos capaces de adaptarse a la privación de sueño y el estrés que constituyen el precio de llevar una vida apresurada, frenética. Los psicólogos especializados en el tratamiento de adolescentes que padecen ansiedad ven ahora sus salas de espera llenas de niños, algunos de solo cinco años, que padecen trastornos estomacales, dolores de cabeza, insomnio, depresión y trastornos alimentarios. En muchos países industrializados, los suicidios de adolescentes están aumentando. En zooz, Louise Kitching, una joven de diecisiete años que vivía en Lincolnshire (Inglaterra), abandonó llorando la sala donde se examinaba. Alumna ejemplar, iba a hacer su quinto examen del día, con solo una pausa de diez minutos entre uno y otro.
Si seguimos así, el culto a la velocidad solo puede empeorar. Cuando todo el mundo se decide por la rapidez, la ventaja de ir rápido desaparece y nos fuerza a ir más rápido todavía. Al final, lo que nos queda es una carrera armamentista basada en la velocidad, y ya sabemos adónde conducen esa clase de carreras, al sombrío punto muerto de la «destrucción mutuamente asegurada».
Mucho ya ha sido destruido. Hemos olvidado la espera de las cosas y la manera de gozar del momento cuando llegan. En los restaurantes, son cada vez más los clientes apresurados que pagan la cuenta y piden un taxi cuando aún están tomando el postre. Muchos hinchas abandonan pronto los partidos, por muy indeciso que sea el resultado, solo para ganar por la mano al tráfico. Luego está la maldición de la multiplicidad de tareas. Hacer dos cosas a la vez parece muy inteligente, eficiente y moderno; no obstante, lo que suele significar es hacer dos cosas no tan bien como deberían hacerse. Como la mayoría de la gente, leo el periódico mientras veo la televisión... y observo que así me entero de menos cosas.
En esta era atiborrada de medios de comunicación, rica en datos, en la que el zapeo y los juegos electrónicos campan por sus respetos, hemos perdido el arte de no hacer nada, de cerrar las puertas al ruido de fondo y las distracciones, de aflojar el paso y permanecer a solas con nuestros pensamientos. Boredom, la palabra inglesa que designa el aburrimiento, no existía hace ciento cincuenta años, y es que el hastío es una invención moderna. Si eliminamos todos los estímulos, nos ponemos nerviosos, nos entra pánico y buscamos algo, lo que sea, para emplear el tiempo. ¿Cuándo ha visto por última vez a alguien que se limitara a mirar por la ventanilla del tren? Todo el mundo está muy ocupado leyendo el periódico, absorto en un videojuego, escuchando música por medio de auriculares, trabajando con el ordenador portátil, charlando por el teléfono móvil...
En vez de pensar profundamente o dejar que una idea se cueza a fuego lento en el fondo de la mente, ahora gravitamos de manera instintiva hacia el sonido más cercano. En la guerra moderna, tanto los corresponsales en el campo de batalla como las lumbreras que están en el estudio realizan análisis inmediatos de los acontecimientos en el mismo momento en que se producen. Con frecuencia, sus percepciones resultan equivocadas, pero eso apenas importa hoy: en el
país de la velocidad, el hombre que tiene la respuesta inmediata es el rey. Gracias a los datos aportados por los satélites y los canales de televisión, que emiten noticias sin interrupción durante las veinticuatro horas del día, los medios electrónicos están dominados por lo que un sociólogo francés denominó el fast thinker [pensador rápido], una persona que, sin detenerse a pensarlo un instante, es capaz de dar una respuesta elocuente a cualquier pregunta.
En cierto modo, ahora todos somos pensadores rápidos. Nuestra impaciencia es tan implacable que, como expresó sarcásticamente la actriz y escritora Carrie Fisher, «incluso la gratificación instantánea requiere demasiado tiempo». Esto explica en parte la frustración crónica que burbujea bajo la superficie de la vida moderna. Todo aquello, objeto inanimado o ser viviente, que se interpone en nuestro camino, que nos impide hacer exactamente lo que queremos hacer cuando lo queremos, se convierte en nuestro enemigo. Así pues, en la actualidad el menor contratiempo, el más ligero retraso, el mínimo indicio de lentitud, puede hacer que a ciertas personas, por lo demás del todo normales, se les hinchen las venas de las sienes a causa del furor mal contenido.
Las anécdotas que lo demuestran están por doquier. En Los Ángeles, un hombre empieza a pelearse en un supermercado porque el cliente que le precede, tras haber pagado en caja, tarda demasiado en meter los artículos en las bolsas. En Londres, una mujer raya con un objeto punzante la carrocería de un coche que se le ha adelantado para ocupar una plaza de aparcamiento. Un ejecutivo acomete a una azafata cuando el avión tiene que pasarse veinte minutos dando vueltas por encima del aeropuerto de Heathrow antes de aterrizar. «¡Quiero aterrizar ya! —grita como un niño mimado—. ¡Ahora, ni un minuto más!».
Un repartidor se detiene ante la casa de mi vecino y obliga al tráfico a detenerse mientras el conductor descarga una mesita. Al cabo de un minuto, la mujer de negocios de cua renta y tantos años, al volante del primer coche detenido, empieza a agitarse en el asiento, a sacudir los brazos y a mover la cabeza adelante y atrás. Un lamento bajo y gutural surge de la ventanilla abierta del vehículo. Es como una escena de El exorcista. Temo que esté sufriendo un ataque epiléptico y bajo corriendo para ayudarla. Pero cuando llego a la acera, resulta que simplemente está enojada por la detención forzosa. Asoma la cabeza por la ventanilla y grita sin dirigirse a nadie en particular: «Mueve el puñetero furgón o te mato, cabronazo». El repartidor se encoge de hombros, como si ya tuviera una larga experiencia en tales situaciones, se sienta al volante y se marcha. Abro la boca para decirle a la mujer chillona que se tome las cosas con un poco de calma, pero el sonido de los neumáticos de su coche, que chirrían en el asfalto, ahoga mis palabras.
Ahí es a donde conduce nuestra obsesión por la rapidez y el ahorro de tiempo. La rabia flota en la atmósfera: rabia por la congestión de los aeropuertos, por las aglomeraciones en los centros de compras, por las relaciones personales, por la situación en el puesto de trabajo, por los tropiezos en las vacaciones, por las esperas en el gimnasio... Gracias a la celeridad, vivimos en la era de la rabia.
Tras mi epifanía del cuento antes de acostarse en el aeropuerto de Roma, regreso a Londres con una misión: investigar el precio de la velocidad y las perspectivas de hacer las cosas más despacio en un mundo obsesionado por ir cada vez más rápido. Todos nos quejamos de nuestros horarios frenéticos, pero ¿alguien toma alguna medida para racionalizarlos? La respuesta es afirmativa. Mientras el resto del mundo sigue rugiendo, una amplia y creciente minoría está inclinándose por no vivir con el motor acelerado al máximo. En cada actividad humana imaginable, desde el sexo, el trabajo y el ejercicio hasta la alimentación, la medicina y el di‑
serio urbano, esos rebeldes hacen lo impensable: crear espacio para la lentitud. Y la buena noticia es que la desaceleración surte efecto. Pese a las murmuraciones de Casandra de los mercaderes de la celeridad, resulta que hacer las cosas más despacio suele significar hacerlas mejor: salud, trabajo, negocios, vida familiar, ejercicio físico, cocina, sexo..., todo mejora cuando se prescinde del apresuramiento.
No se trata de una actitud nueva. En el siglo XIX, la gente oponía resistencia al apremio de acelerar. Y lo hacía de una manera que hoy nos resulta familiar. Los sindicatos exigían más tiempo libre. Los ciudadanos estrenados buscaban refugio y restablecimiento en el campo. Pintores, poetas, escritores y artesanos buscaban modos de preservar la estética de la lentitud en la era de las máquinas. Hoy, sin embargo, la reacción contra la velocidad está pasando a la opinión pública con más premura de lo que jamás lo hiciera. En la base popular de la sociedad, en las cocinas, las oficinas, las salas de conciertos, las fábricas, los gimnasios, los dormitorios, los barrios, las galerías de arte, los hospitales, los centros de ocio y las escuelas, muy cerca de usted, son cada vez más las personas que se niegan a aceptar el dictado de que lo rápido es siempre mejor. Y en sus numerosos y diversos actos de desaceleración se encuentran las semillas de un movimiento global en pro de la lentitud, que en el mundo anglosajón se conoce ya como movimiento Slow [lento].
Ahora es el momento de definir nuestros términos. En esta obra, las palabras «rápida» y «lentamente» hacen algo más que describir una proporción de cambio. Representan de forma escueta maneras de ser o filosofías de vida. Rápido equivale a atareado, controlador, agresivo, apresurado, analítico, estrenado, superficial, impaciente y activo; es decir, la cantidad prima sobre la calidad. Lento es lo contrario: sereno, cuidadoso, receptivo, silencioso, intuitivo, pausado, paciente y reflexivo; en este caso, la calidad prima sobre la cantidad. La lentitud es necesaria para establecer relaciones verdaderas y significativas con el prójimo, la cultura, el trabajo, la alimentación..., en una palabra, con todo. La paradoja es que la lentitud no siempre significa ser lento. Como veremos, a menudo realizar una tarea con lentitud produce unos resultados más rápidos. También es posible hacer las cosas con rapidez al tiempo que se mantiene un marco mental lento. Un siglo después de que Rudyard Kipling escribiera acerca de mantener la cabeza en su sitio mientras cuantos te rodean pierden las suyas, la gente está aprendiendo a mantener la serenidad, a conservar un estado de lentitud interior, incluso mientras se apresuran para terminar una tarea en la fecha fijada o llevar a los niños a la escuela sin ningún retraso. Uno de los objetivos de esta obra es mostrar cómo lo hacen.
A pesar de lo que digan algunos críticos, el movimiento Slow no se propone hacer las cosas a paso de tortuga. Tampoco es un intento ludita1 de hacer que el planeta entero retroceda a alguna utopía preindustrial. Por el contrario, el movimiento está formado por personas como usted y yo, personas que quieren vivir mejor en un mundo moderno sometido a un ritmo rápido. Por ello, la filosofía de la lentitud podría resumirse en una sola palabra: equilibrio. Actuar con rapidez cuando tiene sentido hacerlo y ser lento cuando la lentitud es lo más conveniente. Tratar de vivir en lo que los músicos llaman el tempo giusto, la velocidad apropiada.
Uno de los principales defensores de la desaceleración es Carlo Petrini, el italiano fundador de Slow Food [comida lenta], el movimiento internacional dedicado a la tan civilizada idea de que es preciso cultivar, cocinar y consumir los alimentos de una manera relajada. Aunque la alimentación es su principal frente de batalla, Slow Food es mucho más
un aspecto de la vida. Otros abarcan en su conjunto la filosofía de la lentitud. Entre estos últimos figuran el Sloth Club' japonés, la Long Now Foundation [fundación por un largo ahora], radicada en Estados Unidos, y la Sociedad por la Desaceleración del Tiempo, en Austria. El movimiento Slow se desarrollará en gran parte gracias a una especie de polinización cruzada. A este respecto, Slow Food ya ha originado otros grupos. Bajo el estandarte de Slow Cities [ciudades lentas], más de sesenta poblaciones de Italia y otros países están esforzándose por convertirse en oasis de calma. En Bra se encuentra también la sede de Slow Sex [sexo lento], un grupo dedicado a erradicar el apresuramiento del dormitorio. En Estados Unidos, la doctrina de Petrini ha inspirado a un conocido educador, quien ha creado el movimiento Slow Schooling [escolarización lenta], que fomenta la lentitud en la actividad docente.
El propósito de esta obra es el de presentar el movimiento Slow a un público amplio, explicar lo que defiende, cómo evoluciona, con qué obstáculos se encuentra y por qué tiene algo que ofrecernos a todos y cada uno de nosotros. Pero mi motivación no es del todo desinteresada. Soy un adicto a la velocidad, por lo que este libro es también un viaje personal. En la última página deseo recuperar en parte la serenidad que experimenté cuando esperaba aquel autobús en Roma. Quiero ser capaz de leerle un cuento a mi hijo, sin tener un ojo en la página y el otro en el reloj.
Como la mayoría de la gente, quiero encontrar una manera de vivir mejor, de conseguir un equilibrio entre la rapidez y la lentitud.