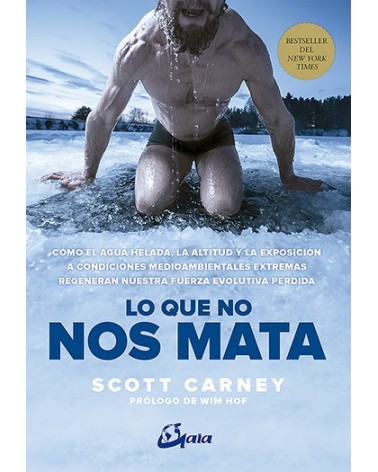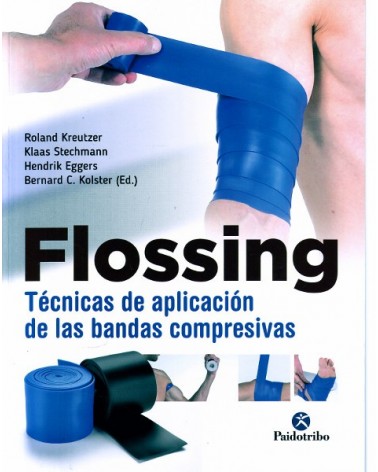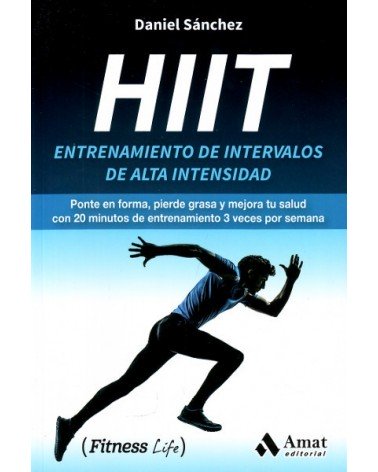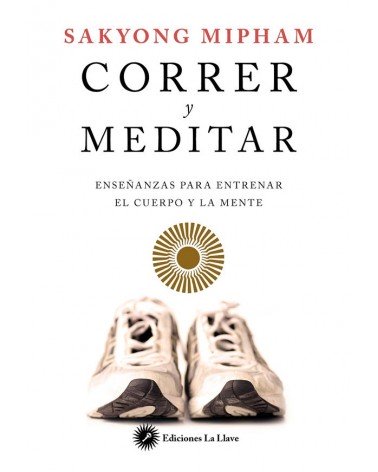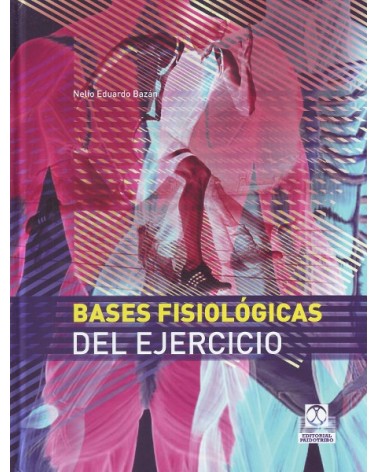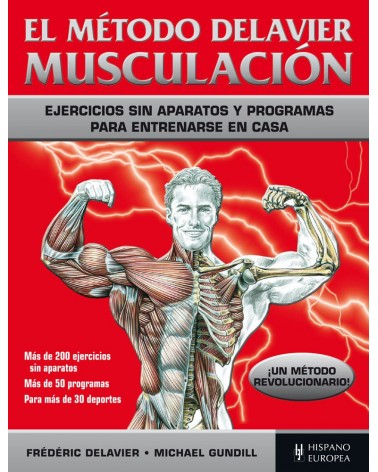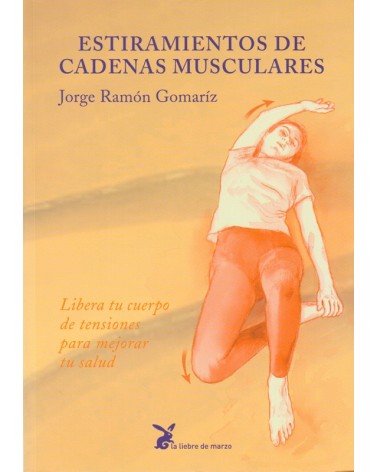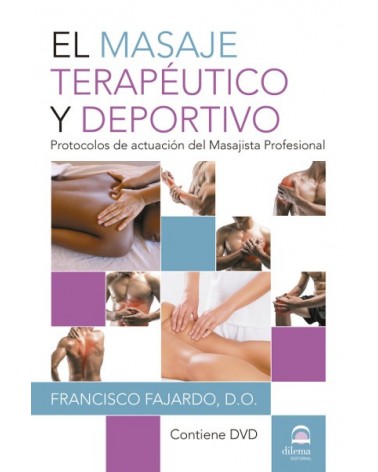Lo que no nos mata...
Referencia: 9788484456780
Cómo el agua helada, la altitud extrema y la exposición a condiciones medioambientales extremas regeneran nuestra fuerza evolutiva perdida.
RECUPERA TU ESPÍRITU DE AUTOSUPERACIÓN Y ROMPE TUS PROPIOS LÍMITES
Nuestros ancestros cruzaban desiertos, montañas y mares sin la más mínima ayuda de la tecnología moderna. Su capacidad de resistencia física casi nos parece inalcanzable hoy en día, acostumbrados como estamos a las comodidades que ofrece la actual «sociedad del bienestar». Pero, ¿qué ocurriría si pudiésemos recuperar nuestra fortaleza evolutiva ancestral recreando la forma de vida de nuestros antepasados en condiciones medioambientales adversas?
En este libro, el periodista, antropólogo e investigador Scott Carney acepta el desafío de averiguarlo: ¿es posible reprogramar nuestro cuerpo usando el entorno natural para estimular nuestra biología interna? Con ayuda de Wim Hof, gurú del entrenamiento extremo, y respaldado por reveladores testimonios de otros compañeros de aventura, Carney relata su propio viaje transformador más allá de los límites de su cuerpo y de su mente.
Scott Carney
es un galardonado periodista de investigación y antropólogo estadounidense que conjuga en sus escritos la narrativa de ficción y la etnografía. Es autor de varios libros y ha publicado sus reportajes en prestigiosas revistas norteamericanas. Su trabajo le ha llevado a algunos de los rincones más peligrosos e increíbles del mundo.
Una de sus hazañas es haber ascendido al Kilimanjaro, la montaña más alta de África, equipado solo con unos pantalones cortos y unas zapatillas deportivas. Vive en Denver (Colorado, EE.UU.).
Índice
Prólogo de Wim Hof 9
Prefacio: Fuego interior 13
Introducción: Una oda a las medusas 17
- Se acerca el Hombre de Hielo 35
- Rebuscando entre los desechos de la evolución 57
- Medir lo imposible 81
- La cuña 89
- Número de dorsal 2182 107
- El arte del choque 119
- Matar mosquitos a cañonazos 137
- Lluvia de interior 153
- Parkinson, huesos rotos, artritis y Crohn 171
- Intervalos con meteorología variada 193
- La guerra fría y el principio vital 207
- Tough Guy 225
- El Kilimanj aro 241
Epílogo: Confort en el frío 267
Nota sobre la cronología 275
Agradecimientos 277
Bibliografía 281
Acerca del autor 285
Prólogo
LA NATURALEZA NOS DIO la capacidad de curarnos por nosotros mismos. La respiración consciente y la exposicion al medioambiente son dos herramientas que todo el mundo puede usar para controlar su sistema inmunitario, mejorar su estado de ánimo y aumentar su energía. Creo que cualquiera puede conectar con estos procesos inconscientes y finalmente controlar su sistema nervioso autónomo. Es una afirmación atrevida y hay quien, con razón, lee con incredulidad mi convicción y entusiasmo: el escepticismo es bueno y permite que la verdad salga a la luz. Sin embargo, no estaba seguro de estar preparado para Scott Carney, porque él era el más escéptico de todos y vino a Polonia para demostrarle al mundo que yo era un impostor.
Dirijo un pequeño centro de entrenamiento en las frías montañas de Karkonosze, donde enseño a la gente a usar la nieve y el hielo para entrar en contacto con su fisiología más profunda. La mayoría vienen aquí motivados para aprender, pero Scott era diferente: como antropólogo y periodista de investigación, acostumbra a preguntar hasta llegar al fondo de la cuestión. En el momento en que lo conocí en la terminal del aeropuerto, supe que no iba a ser una semana fácil.
Me encontré con su mente analítica por primera vez en una partida de ajedrez. Nos quedamos despiertos hasta tarde probando el uno las defensas del otro y marcando nuestro progreso
en el tablero mientras hablábamos de lo que significa aprender a amar el frío. La partida la ganó él, pero también hizo un pacto conmigo para darle una oportunidad justa al entrenamiento.
Al día siguiente comenzó a aprender las técnicas. Es un hombre que acababa de llegar de Los Ángeles, una región surfera, donde el tiempo siempre es cálido. Sin embargo, aprendió a respirar bien y a acostarse casi desnudo en la nieve con el resto del grupo. No creo que esto fuera algo que quisiera hacer de verdad, pero dos días después de conocernos estaba descalzo en la nieve y sin duda sentía poderes primordiales en su interior.
El estilo de vida occidental hace que resulte demasiado fácil no tomarse en serio la naturaleza. Todos los mamíferos comparten la misma fisiología básica, pero de alguna manera los humanos están tan atrapados en generar grandes pensamientos con sus grandes mentes que han llegado a creer que son diferentes de todo lo que les rodea. Claro, podemos construir rascacielos, volar en avión y, con solo encender el termostato, combatir el frío, pero resulta que las tecnologías que creemos nuestros mayores puntos fuertes son también nuestras muletas más tenaces; lo que hemos hecho para estar cómodos nos hace débiles.
Solo hacen falta unos pocos días para empezar a dejar atrás esta dependencia de la comodidad. La respiración consciente y la concentración mental pueden impulsar un cambio químico con el que alcalinizar el cuerpo, mientras que la inmersión en agua fría crea un espejo mental y físico en el que podemos vernos a nosotros mismos en un estado de lucha o huida. Sentir ese cambio es poderoso.
En los años siguientes, Scott y yo seguimos en contacto por el correo electrónico y yo descubrí nuevas formas de hacer el método accesible a cualquiera. Él consiguió seis páginas en el número de julio de 2014 de la revista Playboy. Y ahí estaba yo, un hombre casi desnudo en las páginas de Playboy, dando a conocer el mensaje de que los ejercicios de respiración pueden activar el tronco encefálico, en el que están los instintos más básicos del cuerpo: estar quietos, luchar, huir y follar. Poco después de eso, varias revistas científicas comenzaron a publicar nuevos estudios con pruebas de que estas técnicas funcionaban. Scott sabía que era hora de escribir un libro, un análisis sencillo, eficaz y sin especulaciones. Y lo hizo, sin más.
Estuvo tres semanas conmigo en mi casa de los Países Bajos. Creo que descubrió que no soy dogmático, sino simplemente que estoy comprometido con mi objetivo de que todo el mundo sea más humano.
A principios de este año se propuso escalar el monte Kilimanj aro conmigo. Y espero no estar soltando ningún spoiler, pero lo hicimos en un tiempo récord de 28 horas hasta la cumbre. No hay historias ni mentiras, solo testimonios reales de lo que podemos lograr si volcamos el cuerpo y la mente en ello.
Es hora de traer el poder de la Madre Naturaleza a nuestra conciencia. Somos guerreros que buscamos la fuerza y la felicidad para todos y juntos recuperamos lo que hemos perdido. En otras palabras, no hay nada más que decir que «Respira, cabrón».
Con amor,
WIM HOF
Stroe, Países Bajos, 28 de abril de 2016
Prefacio
FUEGO INTERIOR
EL HAZ DE NUESTRAS linternas frontales atraviesa la negrísima no-che africana e ilumina fragmentos de un camino de piedras sueltas y polvo. Los bastones de aluminio y las botas de montaña hacen crujir el suelo mientras el grupo avanza siempre hacia el norte, hacia un pedazo de roca volcánica que se cobra la vida de unos ocho montañeros al año. Nuestra respiración es dura y rítmica, como si estuviéramos atrapados en una habitación de la que se está succionando el aire. Suena como si cualquier bocanada pudiera ser la última. Nos movemos, muy concentrados, hasta que los hilillos de luz naranja del amanecer se agarran al horizonte para apartar la noche. Ahora comienza a definirse el contorno de una cumbre. Al principio es solo una ausencia púrpura de estrellas en mitad del cielo punteado, pero a medida que el abrazo de la noche queda atrás, la luz del sol hace que el glaciar se encienda como un faro.
El Kilimanjaro. La montaña más alta de África se eleva desde la soleada sabana hasta un lugar en lo alto de las nubes. Allí, vientos que llegan a los 80 km/h azotan lo que probablemente sea el único hielo indígena del continente. Es la primera vez que lo vemos tan cerca y no sé si estoy emocionado o aterrorizado. Durante las últimas 20 horas, la cima se ocultaba tras las nubes y las imponentes estribaciones de la montaña, pero ahora la enorme losa de roca ígnea ya no es una idea que evocar en nuestra mente, sino un obstáculo mortal y real. El ascenso gradual de
25 km desde la entrada del parque se detiene abruptamente en unos pocos kilómetros, donde la base del cono volcánico despega hacia arriba, fuera de la cuenca y hacia un páramo yermo e inhóspito. Desprovisto de vida y del hogar de un campamento base, ese lugar será el comienzo del mayor desafío de mi vida, uno que me empujará hasta el límite de la resistencia humana. Si bien miles de turistas intentan escalar la montaña cada año, tienden a hacerlo en etapas fáciles y llevando el equipo de montañismo más avanzado. Alcanzaremos la cima a un ritmo récord sin aclimatarnos a la altitud, sin casi comer ni dormir y, lo más sorprendente, sin equipo de frío. Llevo solo botas, un bañador, una gorra de lana y una mochila con equipo de emergencia y agua. Y voy a pecho descubierto, a pesar del aire helado.
Uno de los guías me observa con cautela bajo su avanzada ropa térmica hasta que ya no puede guardar silencio. «Por favor, ponte algo», dice, preocupado por tanta piel desnuda.
Es una petición sensata. Incluso con la salida del sol, la temperatura está muy por debajo del punto de congelación y bajará cuanto más ascendamos.
Lo que él no sabe es que el frío es la menor de mis preocupaciones. De hecho, esa es la idea. Siento la piel como una armadura que la temperatura no puede penetrar. En parte es porque estoy trabajando con tanta intensidad para ascender que mi cuerpo tiene más calor del que puede manejar, pero en otro nivel —uno que todavía trato de concebir de verdad— es porque no le dejo entrar. Sea como fuere, estoy sudando, no temblando de frío. Sin embargo, hay otro desafío que plantea un problema mucho más pernicioso y que podría mandar al traste toda la expedición.
Las personas razonables tardan de 5 a 10 días en llegar a la cima del Kilimanjaro, subiendo en etapas lentas y deliberadas a lo largo de la ruta para que su cuerpo pueda generar suficientes glóbulos rojos nuevos con los que compensar la disminución de oxígeno a medida que aumenta la altitud. Pero nosotros no somos personas razonables. Nuestro audaz plan es hacer cumbre en dos días, y a ese ritmo no hay tiempo para la aclimatación. A casi cuatro kilómetros de altura, y a solo dos terceras partes de la subida, el aire ya es lo suficientemente escaso como para que algunas personas no aclimatadas sufran una sucesión en espiral de dolor de cabeza, convulsiones y a veces incluso la muerte. Esta afección ya ha dejado dos vacantes en nuestro grupo. Una iba destinada a un holandés de dos metros de altura que esta mañana estuvo diez minutos vomitando el desayuno y luego no podía dejar de tropezar a cada paso. Y luego estaba el dueño de una cadena de famosas coffee shops holandesas, de las que venden marihuana, que anoche tenía tan poco oxígeno en sangre que las extremidades dejaron de funcionarle, sin más.
El mal de montaña puede tumbar incluso a los deportistas más robustos. Los militares están tan perplejos por el problema que cuando envían unidades de fuerzas especiales a zonas de combate a gran altitud —de ese tipo tan común en Afganistán—deben prever que un porcentaje predecible de sus soldados quedará incapacitado por la falta de oxígeno. Hasta ahora, la única solución ha sido enviar soldados extra en cada misión. Si pensamos solo en los números, el pronóstico en nuestro grupo es sombrío. Un día antes de nuestra partida, un científico de alto rango de un centro de investigación del ejército estadounidense especializado en riesgos ambientales calculó que tres cuartas partes de nuestro grupo acabarían como los dos que ya hemos perdido. El ejército estadounidense no es el único que está seguro de que la mayoría vamos a fracasar. Justo antes de irme, un periodista que pasa gran parte de su tiempo coronando las cumbres de cuatro kilómetros de Colorado le confesó a mi mujer que estaba bastante seguro de que yo no llegaría a la cima.
Es difícil comunicar al resto del mundo que lo que estamos haciendo en esta montaña no es un truco ni una misión suicida. La falta de ropa, la altitud y el ritmo son en realidad parte de un experimento para entender una de las cuestiones más apremiantes del mundo actual: ¿la dependencia de la tecnología nos ha debilitado? Casi todas las personas que conozco, desde el escéptico
periodista de Colorado hasta el científico del ejército de EE. UU., pasando por el guía que tengo a mi lado, se resguardan en un capullo de tecnología que los mantiene a salvo, calentitos, y los ayuda a soportar las variaciones naturales de nuestro planeta. En los últimos seis millones de años de evolución humana, nuestros antepasados montaron expediciones a través de heladas montañas y secos desiertos con apenas un mínimo de tecnología como ayuda. Aunque no hubieran querido subir esta montaña en particular, seguramente cruzaron los Alpes y el Himalaya, navegaron océanos y poblaron el Nuevo Mundo. ¿Qué poder tenían ellos que nosotros hemos perdido? Es más, ¿es posible recuperarlo? La hipótesis subyacente de esta expedición es que cuando los seres humanos externalizan el confort y la resistencia, inadvertidamente se les debilita el cuerpo, y que simplemente reintroduciendo ciertas tensiones medioambientales comunes a sus rutinas diarias pueden recuperar parte de ese vigor evolutivo. Cada persona en esta columna de linternas frontales oscilantes está poniendo su vida en peligro para comprobar esta teoría. También sabemos que junto con el acto de aclimatarnos surgen asimismo una mentalidad y una fortaleza mental simples que parecen desbloquear un poder biológico con el que calentar nuestro cuerpo.
Inhalo una bocanada de aire fresco y me concentro en la roca naranja que resplandece ante mí. Exhalo algo que suena como un rugido gutural bajo, como un dragón que acaba de despertarse de un sueño de cien años. Siento que la energía comienza a crecer, que el ritmo del aire se acelera y empiezo a notar un cosquilleo en los dedos de los pies dentro de las botas. El mundo comienza a iluminarse en mi visión como si hubiera dos amaneceres a la vez: uno vinculado al del sol y el otro en las profundidades de mi propia mente. Un serpentín de calor se me activa detrás de las orejas como si alguien hubiera encendido una mecha, se mueve por encima de mis hombros y recorre la curva de mi columna vertebral. No tiene sentido comprobar la temperatura: está muy por debajo del punto de congelación y ya estoy ardiendo.
Introducción
UNA ODA A LAS MEDUSAS
NO ME GUSTA SUFRIR y tampoco me apetece especialmente estar frío, mojado o hambriento. Si tuviera un espíritu animal, probablemente sería una medusa que flota en un océano de confort perpetuo. De vez en cuando, le daría un bocado a un poco de fitoplancton que pasara por ahí, o lo que sea que coman las medusas, y aprovecharía las fuerzas de las mareas oceánicas para mantenerme a la profundidad óptima. Si tuviera la suerte de haber llegado al mundo como una Turritopsis dohrnii, la llamada «medusa inmortal», no tendría que preocuparme por la muerte. Cuando se acercasen mis últimos días, simplemente me marchitaría en una bola de viscosidad y resurgiría unas horas más tarde como una versión juvenil de mí misma. Sí, sería increíble ser una medusa.
Desafortunadamente, resulta que no soy un pegote amorfo de pringue marino. Como ser humano, solo soy la iteración más reciente de varios cientos de millones de años de desarrollo evolutivo desde que todos éramos solo mugre en una sopa primordial. La mayoría de esas generaciones anteriores tuvieron una vida bastante dura: había depredadores que burlar, hambrunas que soportar, extinciones masivas de especies que evitar y una lucha siempre cambiante por la supervivencia en entornos hostiles. Y, seamos realistas, la mayoría de esos antepasados potenciales murieron en el camino sin transmitir sus genes.
La evolución es una batalla continua librada a lo largo de generaciones de diminutas mutaciones por las que solo las criaturas particularmente aptas o afortunadas superan los lamentables callejones genéticos sin salida. Nuestro cuerpo actual no ha dejado de evolucionar, pero sigo creyendo que si echamos la vista atrás a todos esos eones de cambios que nos han traído hasta aquí, encontraremos todavía un poco de medusa en nuestro núcleo.
Esto se debe a que tenemos un sistema nervioso casi perfectamente debilitado por la homeostasis: el estado sencillo por el que el medioambiente satisface todas nuestras necesidades físicas. Nuestro sistema nervioso responde automáticamente a los desafíos del mundo que nos rodea, desencadenando contracciones musculares, liberando hormonas, modulando la temperatura corporal y practicando una miríada de tareas que nos dan ventaja en un momento dado.
Sin embargo, a menos que exista una necesidad urgente de supervivencia, el cuerpo humano se contenta con descansar y no hacer nada. Hacer cosas, lo que sea, requiere una cierta cantidad de energía y el cuerpo prefiere ahorrar esa energía por si la necesita más tarde. La gran mayoría de estas funciones corporales yacen justo por debajo de nuestros pensamientos conscientes, pero si lo que sea que motive nuestro sistema nervioso pudiese expresarse, probablemente sostendría que el cuerpo del que es responsable funcionaría de forma óptima en un estado de comodidad perpetua y sin estrés.
Pero ¿qué es la comodidad? No es tanto una sensación como una ausencia de incomodidades. Es posible que nuestra especie nunca hubiera sobrevivido a las caminatas necesarias pero arduas a través de desiertos ardientes o por heladas cumbres montañosas si no existiese la promesa de una recompensa física al final del viaje. Saciamos la sed, nos ponemos capas de ropa en los fríos días de invierno y nos aseamos porque ese anhelo de comodidad está arraigado en nuestros cerebros. Es lo que Freud llamó el «principio del placer».
La programación que nos hace glotones de la vida fácil no surgió de la nada. A excepción de esa medusa como espíritu animal, casi todos los organismos luchan contra el medioambiente que habitan. Toda adaptación biológica que facilita la vida pasa cada vez más por ese progreso glacial que es la selección natural, el momento en que dos animales son capaces de transmitir rasgos favorables a sus descendientes. Sin embargo, la evolución requiere algo más que un deber biológico que culmine en un momento de intensa pasión; necesita la suerte, las motivaciones y la habilidad acumuladas de criaturas individuales para usar al máximo sus capacidades biológicas. Toda criatura, ya sea una ameba o un gran simio, necesita motivación para superar los desafíos del mundo que le rodea, y el confort y el placer son las dos recompensas más poderosas e inmediatas que existen.
Los humanos tal y como nos reconocemos llevamos aquí casi 200000 años, lo que significa que ese compañero de oficina que se pasa el día en una silla con ruedas bajo las luces fluorescentes tiene el mismo cuerpo base que el cavernícola prehistórico que tallaba puntas de lanza de piedra para cazar antílopes. Para llegar de ahí hasta aquí, nos enfrentamos a innumerables desafíos mientras huíamos de depredadores, nos congelábamos en tormentas de nieve, buscábamos refugio de la lluvia, cazábamos y recolectábamos nuestra comida y continuábamos respirando a pesar del sofocante calor. Hasta hace muy poco, nunca hubo un momento en el que la comodidad se pudiera dar por sentada: siempre había un equilibrio entre el esfuerzo que invertíamos y el tiempo de inactividad que obteníamos. Durante la mayor parte de ese tiempo logramos estas hazañas sin siquiera una pizca de lo que hoy día se consideraría tecnología moderna. Por el contrario, tuvimos que ser fuertes para sobrevivir. Si ese pálido compañero de oficina pudiese viajar atrás en el tiempo y encontrarse con uno de sus antepasados prehistóricos sería muy mala idea que desafiase a ese cavernícola a una carrera o a una pelea.
A lo largo de cientos de miles de años, los seres humanos inventamos ciertas cosas para facilitarnos la vida: el fuego, la cocción, los utensilios de piedra, las pieles y los zapatos, pero todavía estábamos a merced de la naturaleza. Hace unos cinco mil años, en los albores de la historia registrada, las cosas se pusieron más fáciles todavía cuando domesticamos varias especies animales para que trabajasen para nosotros, construimos mejores refugios y llevamos equipo más sofisticado. A medida que la cultura humana avanzaba, todo se hacía cada vez más fácil, pero el ser humano no carecía de preocupaciones. Cada era nos permitía depender más de nuestro ingenio y menos de nuestra biología básica, hasta que el progreso tecnológico llegó a superar a la propia evolución. Y entonces, en algún momento de los primeros años del siglo xx, nuestra destreza tecnológica se volvió tan potente que rompió nuestros vínculos biológicos fundamentales con el mundo que nos rodea. La fontanería doméstica, los sistemas de calefacción, las tiendas de comestibles, los automóviles y la iluminación eléctrica ahora nos permiten controlar y adaptar nuestro medioambiente tan a fondo que muchos podemos vivir en lo que equivale a un estado perpetuo de homeostasis. No importa qué tiempo haga en el exterior: calor abrasador, ventiscas, tormentas eléctricas o solo un buen día de verano. Podemos despertarnos mucho después de la salida del sol, tomar un abundante desayuno con frutas traídas de un clima en la otra punta del mundo, ir a trabajar en un coche con climatización, pasar el día en una oficina y regresar a casa sin sentir apenas el aire exterior durante unos minutos. Los humanos actuales somos la primera especie desde las medusas en poder ignorar casi por completo los obstáculos naturales a la supervivencia.
Sin embargo, la edad de oro del confort esconde un lado oscuro. Si bien podemos imaginar cómo sería un entorno dificil, muy pocos experimentamos rutinariamente el estrés de nuestros antepasados. Sin ningún desafio que superar, sin fronteras que cruzar ni amenazas de las que huir, los seres humanos de este milenio estamos hinchados, sobrecalentados y muy poco estimulados. Nuestras luchas como habitantes privilegiados del mundo desarrollado (conseguir trabajo, ahorrar para la jubilación, conseguir que los niños vayan a una buena escuela, publicar el estado perfecto en la red social de turno) palidecen en comparación con las amenazas diarias de muerte o las carencias a las que se enfrentaban nuestros antepasados. A pesar de esta aparente victoria, el éxito sobre el mundo natural no ha fortalecido nuestro cuerpo. Al contrario: el confort sin esfuerzo nos ha hecho gordos, perezosos y cada vez más enfermos.
El mundo desarrollado —y, en realidad, gran parte del mundo en desarrollo— ya no padece enfermedades por deficiencia sino enfermedades por exceso. Este siglo ha sido testigo de una explosión de obesidad, diabetes, dolor crónico, hipertensión e incluso un resurgimiento de la gota. Innumerables millones de personas sufren de enfermedades autoinmunes (desde artritis hasta alergias y desde lupus hasta enfermedad de Crohn y de Parkinson) por las que el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Es casi como si hubiera tan pocas amenazas externas a las que enfrentarse que toda nuestra energía almacenada en su lugar estuviera causando estragos en nuestras entrañas.
Hay un consenso creciente entre muchos científicos y deportistas de que los seres humanos no estamos pensados para la homeostasis eterna y sin esfuerzo. La evolución nos hizo buscar la comodidad porque esta era la excepción. Sin embargo, la biología humana necesita estrés, pero no el tipo de estrés que daña los músculos, hace que nos coma un oso o degrada nuestro físico, sino el tipo de oscilaciones ambientales y físicas que dan vigor a nuestro sistema nervioso. Nos hemos perfeccionado a lo largo de milenios para adaptarnos a un entorno siempre cambiante, y esas fluctuaciones están arraigadas en nuestra fisiología de innumerables maneras que, en su mayor parte, están desconectadas de nuestra mente consciente.
Músculos, órganos, nervios, tejido graso, hormonas... todos responden y cambian debido a la información que reciben del mundo exterior. Fundamentalmente, ciertas señales externas desencadenan una cascada de respuestas fisiológicas que se saltan las partes conscientes de nuestro cerebro y que se conectan a un lugar que controla un manantial de reacciones físicas ocultas llamadas respuestas colectivas de lucha o huida. Por ejemplo, una zambullida en agua helada no solo desencadena una serie de procesos para calentarnos el cuerpo, sino que también altera la producción de insulina, refuerza el sistema circulatorio y aumenta la conciencia mental. Lo cierto es que hay que sentirse incómodo y experimentar ese frío helado si se quiere iniciar esos sistemas. ¿Pero a quién le apetece hacer eso? La mayoría no vemos el estrés medioambiental desde la misma perspectiva que, por ejemplo, el ejercicio. No parece haber una razón evidente para que abandonemos nuestras cáscaras de felicidad medioambiental.
Aunque tal vez eso no sea del todo justo. En los últimos años una contracultura ha tratado de oponerse al exceso de entusiasmo tecnológico para reclamar parte de nuestra naturaleza animal. Han apartado el calzado de lujo a favor de los zapatos planos (y en algunos casos hasta de la ausencia de calzado). Han dejado los gimnasios climatizados a favor de duros campos de obstáculos y campamentos de entrenamiento que obligan a que los grupos musculares trabajen al unísono. Están cambiando sus dietas: comen tubérculos y carne, pero renuncian a los cereales, como nuestros ancestros paleolíticos. Por lo menos ocho millones de personas han comprado un «Squatty Potty», un dispositivo para el inodoro que ayuda a hacer de vientre en cuclillas, como hacían nuestros antepasados. Millones más se inscriben en carreras de obstáculos con rejillas electrificadas, piscinas de agua helada y extenuantes subidas por barreras de madera. Compiten hasta quedar tan reventados que les tiemblan los músculos. Vomitan en el barro con lágrimas en los ojos. No es emoción lo que buscan, sino sufrimiento, y su dolor está tan presente en la experiencia que la industria de circuitos de obstáculos y campamentos de entrenamiento se llama a veces sufferfests (fiestas para sufrir). Piensa en eso durante un segundo: hay empresas que hacen verdaderas fortunas vendiendo el sufrimiento. ¿Cómo se convirtió el dolor en un bien de lujo? ¿Podría ser que haya un tipo específico de dolor que pueda servir a una función evolutiva oculta?
Sería un error calificar a este movimiento de moda pasajera. Hasta cierto punto, siempre ha habido personas que han transitado la línea entre biología y tecnología. En la antigua Esparta, los soldados-eruditos llevaban solo simples capas rojas y no usaban calzado, independientemente del tiempo. Creían que la exposición los hacía más feroces en la batalla e inmunes a los estragos del exterior. Durante casi mil años en China y Tíbet, místicos y monjes aguantaban meses o incluso años en las cumbres del Himalaya con la única protección de su hábito y las meditaciones diarias. Antes de que los europeos llegaran a América del Norte, los nativos de lo que hoy es Boston llevaban poco más que un taparrabos para protegerse durante los inviernos helados. En la década de 1920 en Rusia, un movimiento nacido del fervor religioso convenció a cientos de miles de siberianos para que se echaran encima agua fría todos los días y así evitar infecciones y enfermedades.
La tecnología avanzada impregna toda nuestra actividad, pero quienes deciden abandonar parte de ese confort por la crudeza de la naturaleza representan unos valores indígenas casi aniquilados por el deseo social de comodidad. Están aprendiendo que, si adoptan la forma en que el cuerpo responde al mundo natural, pueden desbloquear una fuente oculta de fuerza animal.
Hoy en día decenas de miles de personas están descubriendo que el medioambiente contiene herramientas ocultas para hackear el sistema nervioso. Independientemente de lo que puedan lograr, no son sobrehumanos, ya que la fortaleza que encuentran viene del interior de su propio cuerpo. Cuando renuncian a unas pocas comodidades y profundizan más en su biología se están
volviendo más humanos. Durante al menos medio siglo, la sabiduría convencional respecto a mantener una buena salud física ha descansado en los pilares gemelos de la dieta y el ejercicio. Aunque no cabe duda de que son vitales, hay un tercer pilar igualmente esencial, pero ignorado por completo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que al incorporar el entrenamiento medioambiental a la rutina diaria conseguirás grandes resultados en muy poco tiempo.
El cuerpo humano solo tarda unas semanas en aclimatarse a una deslumbrante variedad de condiciones. Al llegar a una altitud elevada, producirás automáticamente más glóbulos rojos para compensar la menor saturación de oxígeno. Si te mueves a un ambiente de calor opresivo, sudarás menos sales con el tiempo y producirás menores cantidades de orina. El calor también estimulará tu sistema cardiovascular para ser más eficiente y aumentar la evaporación y el enfriamiento. Sin embargo, ningún extremo medioambiental induce tantos cambios en la fisiología humana como el frío.
Imagina la experiencia invernal de un nativo de Boston. Aunque sufre tormentas de hielo, granizo, ventiscas y cielos siempre nublados, Boston no es la ciudad más fría de EE. UU., aunque allí los inviernos son lo suficientemente deprimentes como para motivar a la mayoría de su población a quedarse en interiores y subir el termostato a tope en los meses más fríos. En Boston la increíble diferencia media entre la temperatura interior y el aire exterior en enero es de 22 °C. Cuando alguien sale por la puerta de su majestuosa casa de piedra rojiza, probablemente se encoge de dolor conforme una ráfaga de aire helado le estimula los nervios y le convierte la cara en una mueca. Bajo la superficie de la piel, una serie de reacciones nerviosas y musculares hacen que los vasos sanguíneos se contraigan, lo cual puede resultar doloroso si los músculos subyacentes no se han fortalecido con exposiciones previas repetidas. Si, en un ataque de locura poco característico, decide quitarse los zapatos y plantar los pies descalzos en la nieve, la oscilación de 39 °C de temperatura sería similar a atravesar un lecho de brasas.
Estas respuestas desacostumbradas del cuerpo humano no son agradables, pero vale la pena examinar la fisiología del proceso. El sistema circulatorio humano está formado por una serie de arterias y venas esponjosas que transportan sangre (y oxígeno) a cada tejido. Las arterias llevan sangre roja y rica en oxígeno desde el corazón y los pulmones, mientras que las venas de color azul la llevan de vuelta. Esta vasta y compleja red de conductos cubriría 100 000 kilómetros si se extendiera de punta a punta. En un solo día, los 5,6 litros de sangre del cuerpo humano viajan un total de casi 20 000 kilómetros a través del sistema, o casi cuatro veces la distancia de costa a costa de Estados Unidos. Esta gran autopista de la sangre es más que una serie de tubos: es un sistema activo y sensible. La mayoría de arterias importantes están revestidas por una red similarmente compleja de músculos diminutos que restringen el flujo de sangre de un área específica para aumentar el suministro a otra. Estos músculos son tan fuertes que si alguien te corta la pierna con una espada por debajo de la rodilla, los músculos se cierran de inmediato con la fuerza suficiente para detener casi por completo la pérdida de sangre. Por suerte, ese no es el tipo de reflejo muscular que necesitamos probar diariamente, pero es bueno saber que está ahí por si hace falta. Sin embargo, en el instante en que nuestro intrépido bostoniano abra la puerta de su casa y le roce ese viento casi ártico, sentirá una versión en miniatura de esa reacción.
Aparte de su potencial de salvar vidas tras un desmembramiento, el sistema circulatorio tiene otras razones para flexionar sus músculos. Para evitar la hipotermia, el cuerpo conserva el calor al cortar el suministro de sangre a las extremidades. Cuando esto sucede, se cierran kilómetros de caminos vestibulares, se mantiene la mayor parte de la sangre en el núcleo del cuerpo y se deja que los órganos vitales se relajen en un capullo cálido de sangre mientras se desploma la temperatura en manos, pies,
oídos y nariz. Cuanto más frío hace fuera, más intensa es la respuesta. Para una persona que no se somete regularmente a cambios de temperatura, la vasoconstricción es dolorosa. La única manera de desencadenar esta respuesta muscular es salir al exterior y sentir el frío, pero los que vivimos en ambientes perpetuamente climatizados nunca ejercitamos esta parte de nuestro sistema circulatorio.
Los músculos circulatorios débiles son un efecto secundario de vivir en una banda muy estrecha de variaciones de temperatura. La gran mayoría de la humanidad hoy en día, es decir, todos los que pasan una enorme parte de su tiempo en interiores o cuya única experiencia cuando hace demasiado frío o demasiado calor es usar equipo de última generación para exteriores, nunca ejercitan este importantísimo sistema del cuerpo. Hasta quienes aparentan estar físicamente en forma, con músculos delgados y abdominales cincelados, podrían esconder secretamente músculos circulatorios débiles. Sin embargo, lo que está en juego es enorme: a largo plazo, las enfermedades circulatorias contribuyen a casi el 30 % de la mortalidad mundial.
Hay toda una fisiología oculta en nuestro cuerpo que funciona con una programación evolutiva que la mayoría no intentamos desbloquear. El control muscular del sistema nervioso central se divide en tres categorías distintas. Así, hay músculos que podemos activar conscientemente, en lo que los médicos llaman el sistema nervioso somático. Cuando decides caminar por la habitación, tu cerebro enciende los nervios que activan los músculos de las piernas, la espalda y el estómago a la vez. No necesitamos pensar en cada músculo participante para dar un paso: lo hacemos, sin más. Aun así, si pensamos deliberadamente podemos accionar cualquiera de ellos por separado. Todo esto forma parte del sistema somático. También hay músculos sobre los que casi no tenemos ningún control: aquí se incluyen músculos que controlan el ritmo del corazón, el movimiento del sistema vascular, la velocidad de la digestión y la dilatación de las pupilas. Todos ellos conforman el sistema nervioso autónomo, la versión corporal del piloto automático. Sin embargo, hay un tercer grupo de músculos y reacciones compartidos entre los sistemas autónomo y somático. Cualquiera puede decidir respirar o parpadear, pero si dejamos que nuestra mente se disperse, una parte profunda de nuestro sistema nervioso toma el control. Si quieres, puedes arrebatar el control de ciertos procesos automáticos con solo pensarlo, pero cuando distraes la mente continúan por su cuenta. Esto es bueno: con este sistema no hay manera de olvidarse de respirar.
Esta división emerge de lo más profundo de nuestras raíces evolutivas. Así, las formas de vida simples responden al medioambiente de manera predecible. Para la mayoría de mamíferos, muchas de estas respuestas automáticas se originan en las partes más primitivas del cerebro, cerca del tronco encefálico; estos relés evitan los centros de funcionamiento superiores de la materia gris. Sin embargo, a medida que los animales se encontraban con entornos más complejos y cambiantes durante el curso de la evolución, necesitaban elementos de raciocinio que les ayudasen a transitar el mundo, y para esto mismo evolucionaron la corteza cerebral y las estructuras cerebrales más grandes, situadas hacia la parte superior del cráneo. Las funciones motoras emigraron hacia el neocórtex, las áreas de materia gris relacionadas con el razonamiento de alto nivel. Aun así, la mayoría de los millones de acciones del cuerpo nunca suben mucho en el cerebro. Nunca ha habido una presión evolutiva para poner el sistema circulatorio bajo control consciente, así que la respuesta al frío, por ejemplo, ha sido uniforme a lo largo de gran parte de nuestra evolución: preservar el núcleo a expensas de las extremidades. No hace falta ni pensarlo.
Pero ¿qué pasó cuando los seres humanos adquirieron tanta habilidad tecnológica que en la práctica dominaron su entorno? Toda la tecnología humana se origina en la actividad de las funciones cerebrales superiores. En cierto modo, nuestras mentes conscientes ahora controlan tanto el mundo en el que vivimos que han dejado a nuestro cerebro de reptil en la cuneta. Sin entradas y señales externas diseñadas por la evolución durante milenios, a nuestro cuerpo no se le está exigiendo que lleve a cabo lo que siempre han sido funciones críticas. Esa programación interna está latente e improductiva.
Casi desde los primeros registros históricos los seres humanos se han creído separados del mundo natural. Dividimos el planeta en dos categorías: cosas influenciadas por la acción humana y cosas sin tocar; pero esa distinción es falsa. A escala mundial podemos ver que el progreso constante de la industria ha tenido un efecto dramático sobre el clima, pues la influencia humanizadora de nuestra huella de carbono afecta a todo. El año en que escribo esto, 2016, se espera alcanzar las mayores temperaturas jamás registradas y que se superen los diez años récord anteriores a este. La escala del problema indica que la humanidad y el medioambiente están intrínsecamente vinculados. ¿Pero significa eso que estamos haciendo el mundo más humano? ¿O significa que la humanidad ha formado parte de la naturaleza todo este tiempo?
Los músculos diminutos situados alrededor de las arterias tienen una respuesta inequívoca a esa pregunta. A pesar de todo lo que intentamos hacer para separarnos del mundo que nos rodea, los seres humanos seguimos formando parte indiscutible de la naturaleza. Como subproductos de la evolución, los rascacielos, los plásticos y los automóviles que fabricamos no son menos «naturales» que una colonia de termitas, un panal de abejas o una presa de castores. Sí, las acciones de los seres humanos pueden ser significativamente más destructivas o ambiciosas, o impresionantes o inútiles, pero todas ellas son parte de un sistema mayor de causas y efectos. Seguimos siendo animales, solo que de una especie muy inteligente.
¿Qué tiene que ver esto con el neocórtex? Bueno, si nuestros cuerpos tienen respuestas preestablecidas a las condiciones na turales, entonces quizá sea simplificar demasiado creer que los límites del cuerpo se detienen en la piel; tal vez los humanos existamos en una especie de continuo con el mundo exterior. Nuestro cuerpo no es algo independiente, sino que es reflejo del entorno que habita.
Permíteme un ejemplo. En los últimos 40 años, los naturalistas que estudian las hormigas han luchado con un cambio de paradigma similar. En una colonia específica conviven varios tipos distintos de hormigas: obreras que buscan y cazan comida y se encargan de la mayor parte del trabajo manual; hormigas soldado de cabeza grande que defienden a la colonia de los invasores, y hormigas reproductoras que constantemente producen nuevas generaciones. Por una parte cada hormiga es una entidad individual con patas, mandíbulas, antenas y capacidad para navegar por el mundo por su cuenta. Como puedes sostener una hormiga en una mano, diseccionarla y analizar sus partes individuales, es lógico pensar en una de ellas como un solo insecto, pero hay otra manera de pensar en ese mismo animal. En vez de millones de insectos distintos, los biólogos actuales tienden a pensar que toda la colonia es un solo organismo viviente. Desde esa perspectiva, las hormigas son esencialmente células de una criatura más grande: la colonia es el cuerpo. El grupo aumenta de tamaño en verano y se reduce en invierno, conquista territorio, amasa recursos y gesta una nueva generación. La suma de todas las hormigas juntas es mucho mayor que las habilidades de una criatura individual. La colonia funciona como una especie de cerebro en red, como un superorganismo.
Nuestro cuerpo no es muy diferente a una colonia de hormigas. Mucho antes de que los animales aparecieran en la Tierra, en un tiempo en el que la vida consistía principalmente en organismos unicelulares, florecieron en la naturaleza unas bacterias microscópicas en forma de alubia llamadas mitocondrias. Estas formas de vida unicelulares consumían oxígeno del medioambiente y expulsaban un desecho rico en energía llamado adenosina trifosfato o ATP. A lo largo de millones de años, las criaturas monocelulares más grandes fueron necesitando más energía para realizar funciones complejas y, en lugar de desarrollar un enfoque novedoso para crear ATP, evolucionaron hasta absorber esas mitocondrias en sus propias estructuras celulares. Así, las primeras células animales nacieron, de una relación simbiótica. Si observáramos a través de un microscopio un glóbulo rojo al azar, encontraríamos miles de mitocondrias aspirando oxígeno y excretando ATP1. Nopodríamos sobrevivir sin ellas. Pero eso no es todo: además de las mitocondrias, los científicos calculan que tenemos más de diez mil millones de otros microbios en el cuerpo, con más de diez mil especies diferentes, y que representan del 1 al 3 % del peso corporal. Miles de millones más viven en la piel, los ojos, el cabello y la sangre. El descubrimiento en los últimos años de que las bacterias son vitales para la salud humana ha engendrado un emocionante nuevo campo de investigación médica: el genoma bacteriano. La investigación demuestra que la mezcla única de bacterias en el cuerpo humano puede tener un profundo impacto sobre la salud e incluso provocar cambios en la personalidad.
¿Y por qué no debería ser así? El genoma humano tiene 23 000 genes compuestos de cadenas retorcidas de nucleótidos llamados ADN. Sin embargo, hay dos millones de genes adicionales en nuestro genoma bacteriano simbiótico. Y, al igual que nuestro propio ADN, ese genoma bacteriano se transmite a nuestros descendientes y evoluciona con nosotros. En cierto modo, en realidad somos más microbianos que humanos. Aun así, todos estos diferentes organismos trabajan en comunión para crear un solo ser humano limitado por la barrera de una capa de piel.
Sin embargo, ese solo es nuestro espacio interior. ¿Qué sucede cuando pensamos en el cuerpo en términos de sus respuestas preprogramadas al mundo? En la mayoría de casos, las estrategias que el cuerpo utiliza para adaptarse al estrés están completamente fuera de nuestro control consciente. No tienes que pensar en sudar cuando estás haciendo ejercicio: tu cuerpo ya lo hace. Respiras más fuerte a mayor altitud cuando necesitas más oxígeno. El corazón y las glándulas suprarrenales responden a las amenazas antes de poder pensar en ellas y te dan potencia extra en un momento de necesidad. Existe todo un mundo oculto de respuestas biológicas humanas más allá de nuestra mente consciente y que está intrínsecamente ligado al medioambiente. El plano de estas respuestas está incrustado en nuestro ADN y en los enlaces neuronales que empezamos a desarrollar al nacer. Esta biología oculta no forma parte de nuestras funciones cognitivas superiores, sino que es más bien la manera en que nuestro cuerpo inconsciente piensa sobre el mundo en el que habita.
En la mayor parte de nuestro pasado evolutivo, la comodidad era un premio poco habitual, pero el estrés era una constante. Las partes inferiores del cerebro se formaron en ambientes donde siempre había desafíos físicos que superar y esos desafíos fueron parte de lo que nos hizo humanos. A pesar de toda nuestra tecnología, el cuerpo no está listo para un mundo tan completamente domesticado por nuestro deseo de comodidad. Sin estimulación, las respuestas diseñadas para luchar contra los desafíos del entorno no siempre permanecen inactivas, sino que a veces se vuelven hacia adentro y causan estragos en nuestras entrañas. Un campo entero de investigación médica sobre enfermedades autoinmunes sugiere que se originan por una desconexión fundamental entre el mundo exterior y una fisiología subestimulada.
Este libro trata en gran medida de lo que sucede cuando reexaminamos nuestra relación con el medioambiente y nos vemos a nosotros mismos como parte de algo más grande que los espacios cómodos en los que preferimos vivir. Explora de qué manera el cambio del entorno que rodea al cuerpo también cambia fundamentalmente al cuerpo en sí, y lo que es más importante, muestra cómo es posible manipular nuestro entorno externo para desencadenar respuestas autónomas de manera predecible. Una vez te des cuenta de que puedes manipular partes profundas de tu fisiología mediante el ajuste intencional de respuestas preprogramadas identificables, podrás comenzar a ceder aspectos de esa automatización a tu conciencia.
Esta es una extraña afirmación para un periodista de investigación que ha pasado gran parte de su carrera intentando desacreditar a falsos profetas y al misticismo médico. De hecho, es una afirmación un poco rara viniendo de quien todavía tiene como espíritu animal una medusa. Sin embargo, estos hallazgos se basan en la ciencia actual y en la vida real de personas de todo el mundo que han tomado el control de sus cuerpos hasta un punto extraordinario.
Para mí, el viaje para desbloquear mi propio potencial biológico comenzó en un momento bajo personal cuando vivía en Long Beach, California, en julio de 2012. Había estado sentado frente al ordenador durante casi ocho horas seguidas. Las palmeras se balanceaban suavemente fuera de mi ventana. A pesar de estar en una posición relativamente cómoda, me sobrevolaba una deprimente sensación de estar muy lejos de mi mejor momento. Las piernas me palpitaban por la falta de uso y me dolía la espalda. Me dije a mí mismo que, al acercarme a los treinta y tantos años, era perfectamente normal que el estómago me sobresaliera del cinturón. Pensaba que mis días de vigorosa aventura juvenil se desvanecían rápidamente y que así debía de ser la mediana edad. Como americano, qué narices, como humano, me imaginé que la comodidad era mi mejor defensa contra lo que implica envejecer. Una cantidad moderada de ejercicio y una incursión ocasional en el pasillo de productos ecológicos del supermercado sería suficiente para mantener al menos cierto nivel de decoro.
Fue entonces cuando internet me presentó una foto de un hombre casi desnudo sentado en un glaciar en algún sitio al norte del Círculo Polar Ártico. Era como si este caballero de barba y veinte años mayor que yo estuviese desafiando todo aquello en lo que se había convertido la narrativa de mi vida. Esos serenos ojos azules miraban el paisaje y no se intuía en ellos el miedo a morir congelado. Era como un viajero trasladado en el tiempo desde la antigua Esparta, cuando los guerreros se ponían a prueba contra los elementos para desafiar a los mismos dioses. No sabía en qué estaba metido ese tipo, pero eso no era comodidad. Y sin embargo, no podía negarse que proyectaba algo vital que recientemente yo había notado que faltaba en mi propia vida.
Con una búsqueda en Google supe que se llamaba Wim Hof, un gurú holandés que afirmaba ser capaz de subir y bajar su temperatura corporal a voluntad, además de controlar su sistema inmunitario con solo el poder de la mente. Dirigía un campo de entrenamiento en el yermo nevado de Polonia, donde se reunía gente de todo el mundo para estudiar sus secretos. Prometía que, después de un corto período de tiempo, podría enseñar a cualquier persona a sobrevivir en ambientes árticos sin prácticamente equipo. Decía que había inventado un método de respiración que fortalecía la resistencia y que podía enseñar una rutina de meditación que permitiría a cualquiera echar un vistazo a su propia fisiología oculta. Es más, solo se tardaba unos días en aprender. Todo parecía una locura. Hof era claramente otro falso profeta que vendía palabrería pseudointelectual y curas milagrosas. No era el primer fraude que me había encontrado. De hecho, acababa de completar casi un año de investigación sobre un hombre que había muerto en los desiertos de Arizona al intentar cultivar superpoderes bajo la tutela de un gurú tibetano nacido en EE. UU. Diez años antes, cuando dirigía un programa en el extranjero para estudiantes universitarios en la India, hicimos un retiro de meditación silenciosa de diez días en un lugar sagrado para el budismo. Al acabar, una de mis estudiantes afirmó estar en la cúspide de la iluminación y esa comprensión la llevó a cometer suicidio. En ambos casos, la búsqueda de algo más grande resultó mortal. Esas experiencias admonitorias fueron el material base para dos libros que escribí durante la primera década de mi carrera, así que podría decirse que desconfiaba de cualquiera que sugiriera que los humanos tenemos poderes ocultos.
Aun así, el entrenamiento de Hof tenía algo extrañamente familiar. Había visto cosas similares en todo Los Ángeles. A principios de ese mes, un amigo me pidió que fuera a una carrera de obstáculos cuyo clímax consistía en que los participantes avanzaran por el barro bajo cables electrificados. La idea me dio dentera y la rechacé. Más tarde, durante una clase de yoga gratuita cerca de la playa, vi a cientos de personas disfrazadas de espartanos, pero con armadura completa, cargando acantilado arriba y lanzando sus característicos gritos de guerra. Y, por supuesto, estaban las interminables fotos en Facebook de amigos cubiertos de barro y avanzando como buenamente podían por infernales charcos de agua fría. Nunca sonreían en las fotos, pero se notaba que se deleitaban superando esos retos.
En ese momento desarrollé un plan tan simple como cínico. Viajaría a Polonia para demostrar que mi panza en expansión tenía su razón de ser al fin y al cabo: que el curso inevitable de las vicisitudes humanas era un declive constante hacia la mala salud y la infelicidad. Estaba casi seguro de que Hof era un charlatán que capitalizaba la falsa esperanza de las masas ingenuas.
Reservé un billete para Polonia con el encargo de probar su «método» por mí mismo y escribir un artículo, que al final fue publicado en la revista Playboy. Ni que decir tiene que no encontré lo que estaba buscando. En vez de eso, terminé embarcándome en mi propia transformación personal y en lo que se ha convertido en un viaje de cuatro años para ser un poco más humano.
Ficha técnica
- Autor/es:
- Scott Carney
- Editorial
- Gaia Ediciones
- Formato
- 14,5 x 21 cm
- Páginas
- 286
- Encuadernación
- Rústica con solapas (tapa blanda)
- Fotografías
- Color
- Prólogo
- WIM HOF